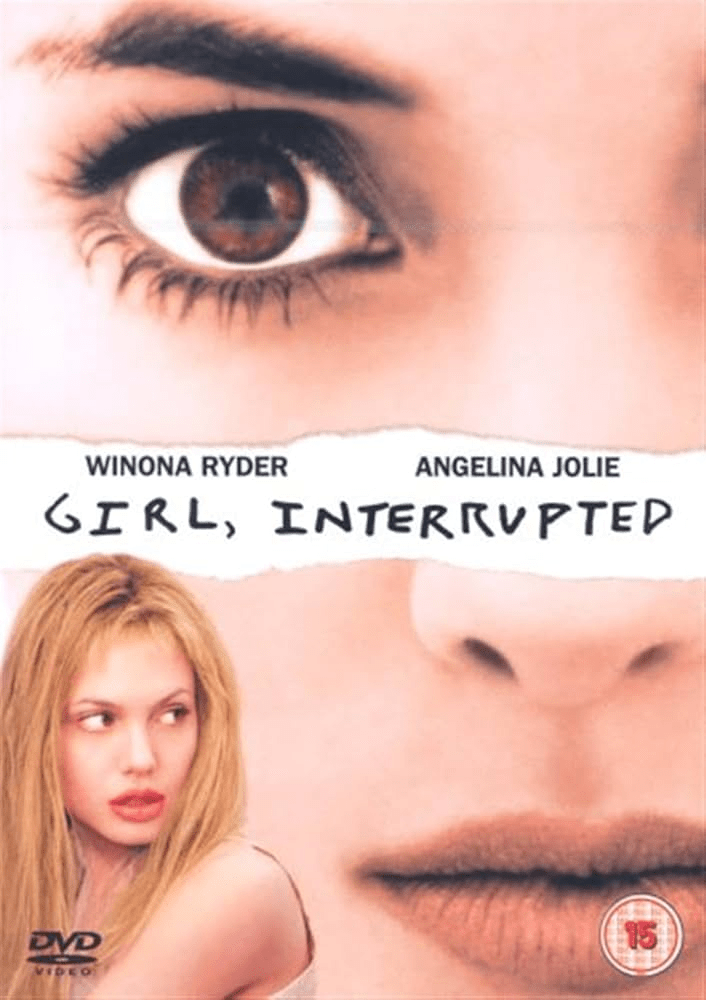escrito por Robert Denton III
Ahora que estaba libre de su contrato, Eitarō deseaba con desesperación encontrar algún problema.
Un invierno sin incidentes al servicio del magistrado jefe Shosuro Hikoshirō, escoltando prisioneros y viendo al anciano comer en su escritorio, había dejado a Eitarō deseando que algo terrible le ocurriera al viejo tonto, solo para romper la monotonía. Pero ahora tenía una ristra de monedas pesándole en la muñeca y ninguna obligación hasta la mañana siguiente. Karoku no Eitarō, vigía del Clan Mantis, por fin sacaría su merecida dosis de emoción de la Ciudad de las Mentiras.
Chisen silbaba a su lado mientras avanzaban por la perfumada calle de Alabastro, impregnada de especias. Como la religión de los Videntes de la Marea prohibía a sus practicantes llevar metales preciosos, y como Hikoshirō no pagaba con tablillas de bambú, Eitarō cargaba también con la ristra de monedas de Chisen. Las amplias mangas de su kimono se agitaban como las aletas de un pez volador; el brillante estampado floral rosa chocaba con la bufanda blanca y negra que llevaba al cuello. Había elegido una peluca kabuki roja para la noche y, con el rostro oculto tras una media máscara de terciopelo, no se parecía en nada a una sacerdotisa vidente.
Eitarō sentía que él había hecho una elección aún mejor. Su abrigo había pertenecido a un emisario del Clan Unicornio y era abiertamente extranjero, con cascabeles de bronce en lugar de botones: una agresión a dos sentidos. Su máscara lacada representaba a un ogro de ojos saltones —llamativa incluso entre los habitantes del Clan Escorpión, que también usaban máscaras en esta ciudad.
Encontraron a Benji apoyado contra un farol en la intersección conocida como las Siete Esquinas. Llevaba puesta la manifestación física de un dolor de cabeza ocular.
Chisen soltó una carcajada de colegiala. “Bien hecho, Benji. Mis felicitaciones al niño de seis años que te montó el atuendo.”
Benji fingió ofenderse. “Si al menos conociera a tu costurera, Chisen. ¿Le dijiste: ‘Hazme algo que deje ciego al que me mire’?”
“Bueno,” dijo Eitarō cuando acabaron de reírse. “Las horas corren como la corriente, así que seré breve. El capitán no quiere que nada escandaloso se relacione con el Clan Mantis. Así que recordad: esta noche no somos samuráis Mantis. Somos simplemente kabukimono.” Bizarros. “¿De acuerdo?”
Asintieron, con los ojos brillando de travesura.
Eitarō sonrió bajo la máscara. “Entonces, vamos a sembrar el caos.”
Avanzaron por la Avenida del Cobre, sus carcajadas y chistes obscenos resonando entre las calles sombrías de casas adosadas. En los pisos superiores, los padres cubrían los oídos de sus hijos. Chisen guiñó a un plebeyo que cruzó la calle para evitarles.
“Supongo que sabes adónde vamos,” le dijo a Benji, que caminaba delante.
El joven asintió al girar por un callejón estrecho. “Nunca he estado, pero dicen que la clientela son sobre todo comerciantes y sus guardaespaldas.” Miró por encima del hombro. “¿Cuál es el plan?”
Eitarō contó con los dedos. “Primero, bebemos hasta saciarnos. Luego, me acerco a alguien que se esté divirtiendo demasiado. Chisen pide a un espíritu amable que le vuelque la copa encima de mi manga.”
Benji fingió un jadeo exagerado. “¡Más le vale disculparse y pagar por tu abrigo carísimo!”
“Por desgracia, para entonces ya habré bebido demasiado como para razonar.”
“Entonces empieza la diversión.” Chisen rió. “Ojalá algún idiota me subestime. Hace meses que no lanzo a un patán contra una pared de papel. Trabajar para el viejo Hikoshirō fue más aburrido que el beige.”
Eitarō observó los escarabajos nocturnos chocar contra los faroles. El kama oculto bajo su abrigo pesaba. “He terminado con las órdenes de burócratas mimados. Quiero arruinarle la noche a algún ricachón.”
El exterior no era gran cosa: una puerta tan ancha como un hombro y una cortina pintada con la cara sonriente de un demonio. El cartel encima mostraba a un cuervo con una moneda en el pico. Eitarō pensó que era una burla al emblema del Clan Doji.
Atravesaron la boca del demonio y entraron al vestíbulo, dejando las sandalias junto a la entrada. Linternas púrpuras colgaban como ciruelas resplandecientes. Una escalera subía hacia la oscuridad —salas privadas, supuso Eitarō. El local se extendía hacia el fondo, donde los barriles de sake servían de mesas comunales para quienes no tenían reserva; biombos de papel separaban a los samuráis de los bebedores plebeyos.
Una mujer mayor tras el mostrador abrió un libro. “Bienvenidos al Cuervo Rico. ¿Sus nombres?”
Benji arrojó unas monedas sobre el mostrador. “Estamos en la lista. El señor Ichinoshin recomendó mucho este sitio. ¿Acaso no estaba todo arreglado?”
Por supuesto, era mentira. Pero ¿se arriesgaría la patrona a contradecir a tres samuráis armados y vestidos como maleantes? ¿No sería mejor tomar su dinero y cederles un reservado?
Dejaron la mayoría de sus armas —las visibles— en un perchero junto a la puerta y siguieron a la mujer escaleras arriba.
El pasillo estaba oscuro. Eitarō la siguió de cerca, percibiendo apenas las puertas correderas y los susurros a ambos lados. El aire oxidado le recubría los pulmones de forma asfixiante. ¿Era realmente un local distinguido o se había equivocado Benji?
Los condujo a una habitación con balcón que daba a la sala común, quizá para poder vigilarlos desde abajo. Benji eligió un cojín cerca de la puerta. Chisen se apoyó en la barandilla, mirando hacia la multitud. Fingió escupirles, y los tres rieron.
La puerta se abrió con un chasquido, y una mujer alta, vestida con sedas superpuestas, se deslizó dentro. Era como una pintura hecha carne: labios demasiado rojos, ojos relucientes como moras oscuras y cascadas de rizos negros como la tinta. Le robó el aliento a Eitarō, que olvidó momentáneamente cómo volver a inhalar. Benji fijó la mirada en la mesa con súbita intensidad. Chisen se quedó boquiabierta, con el rostro tornándose carmesí.
“Saludos, honorables invitados,” dijo la mujer mientras se inclinaba. “Soy Kaginawa. Permítanme hacer su estancia más cómoda.” Al incorporarse, señaló la bandeja. “¿Puedo ofrecerles algo de beber?”
“¡Sí, por favor!” soltó Benji.
Con delicadeza, la mujer sirvió un licor transparente hasta que rebosó, desbordándose por el borde y cayendo en una caja lacada bajo cada copa. “Éste es nuestro licor de la casa. Lo llamamos kuchi-sake.”
Eitarō nunca lo había oído mencionar, pero era suave y ardiente, con un sabor a hierro vagamente familiar que persistía.
“No los había visto antes,” comentó Kaginawa al servir otra ronda.
Benji carraspeó. “Nos lo recomendaron.”
“¿Ah, sí?” Una sonrisa apenas perceptible formó un hoyuelo en su mejilla. “Ya que son nuevos, un consejo: no hace falta venir con trajes tan llamativos.”
Eitarō y Benji intercambiaron miradas traviesas.
Normalmente, habría tenido razón. Los clientes samuráis en un sitio tan oculto difícilmente serían reconocidos; sus excesos no llegarían a oídos de la corte. Los disfraces de kabukimono eran un seguro: ¡no eran los samuráis quienes causaban problemas, sino los impostores enmascarados!
Eitarō rió, haciendo sonar los cascabeles de su abrigo. “Oye, a mí me gusta este abrigo. ¿No es de mala educación criticar la ropa de un invitado?”
Ella se encogió de hombros; su cabello negro se balanceó como olas de tinta. “Ah, bueno, no estoy en posición de juzgar. Al fin y al cabo, yo también llevo un disfraz.”
Sus ropajes eran elegantes, sí, pero Eitarō no los habría llamado un “disfraz”. ¿Era una insinuación? ¿O quería decir otra cosa?
Kaginawa miró hacia Chisen. “¿Está bien tu amiga?”
Chisen, que una vez había bailado en la cubierta de un barco durante una tormenta desatada —mientras el rayo hendía el cielo y la lluvia azotaba la madera—, no era de las que se amedrentaban. El barco se balanceaba, el agua le llegaba a los tobillos, y aun así no dejó de reír mientras los espíritus invisibles del mar trazaban un camino seguro. Había nadado entre tiburones con púas y se había lanzado desde acantilados, siempre entre carcajadas. Probablemente era la persona más valiente que Eitarō conocía.
Entonces ¿por qué temblaba ahora, con el sake derramándosele por el brazo? ¿Por qué estaba pálida, con la frente perlada de sudor?
Eitarō olvidó su regla de no mencionar nombres. “¿Chisen?”
Ella se estremeció como un gato asustado y dejó la copa sobre la mesa.
En su muñeca izquierda llevaba un brazalete de madera lacada con un aro de porcelana encajado en una ranura, tallado con símbolos de los aspectos del océano: viento, olas, sal, arena, sol —el equivalente de su pueblo a los Cinco Anillos Elementales. El aro giraba libremente, y Chisen solía hacerlo rodar cuando rezaba o cantaba para calmar las aguas. Ahora lo hacía de manera frenética, murmurando algo parecido a una disculpa.
Eitarō nunca la había visto girarlo así.
“Oh, pero deben de tener hambre. Discúlpenme,” dijo Kaginawa, incorporándose con una reverencia antes de darse vuelta hacia la salida.
Los ojos de Chisen se movían entre Eitarō y la mujer, una y otra vez, con urgencia. Claramente quería que él la observara, pero ¿qué debía mirar exactamente?
Mientras Kaginawa deslizaba las puertas, un mechón de su cabello negro se soltó. Las hebras se tensaron y luego se entrelazaron en una trenza viva, retorcida, con una punta afilada como el aguijón de un escorpión. Kaginawa salió al pasillo y, ante los ojos de Eitarō, la trenza se clavó en el marco de la puerta y tiró de ella para cerrarla, ocultándose al final.
Eitarō se quedó rígido. Todo el calor huyó de su cuerpo, dejándole el corazón golpeando dentro de un pecho helado. Se aferró a la mesa mientras la habitación comenzaba a girar.
¿Había pasado de verdad? ¿O era un truco de la luz? Frente a él, Benji se vertió sake en el regazo, con los ojos muy abiertos y fijos en la puerta.

“Ella es un harionago,” murmuró Chisen. “Un yōkai de cabello con púas. Se disfrazan de humanos y comen gente.” Señaló con mano temblorosa hacia abajo, bajo el balcón. “Allá abajo. Mira.”
Eitarō miró hacia la multitud de bebedores: comerciantes, bomberos, incluso algunos trabajadores del muelle, y sirvientes moviéndose entre ellos. Nada fuera de lo común.
No. Algo no estaba bien, como si estuviera mirando una pintura, no una sala llena de gente.
Las personas. No tenían sombras.
Justo cuando comprendió esto, la cabeza de una sirvienta se desprendió de su cuerpo. Flotó como una medusa hacia una mesa al otro lado, donde los clientes sentados allí ponían dinero en su boca abierta.
Los barriles tenían ojos amarillos como orbes. Colas asomaban por debajo de los kimonos. Un cliente abrió la boca y de ella se desplegaron colmillos de araña. La mirada de Eitarō saltaba de un horror al siguiente. Había estado mirando el mundo entero a través de una pantalla de papel de arroz, y solo ahora había sido enrollada.
Eitarō se apartó tambaleante de la escena de abajo, apoyándose en la mesa para sostenerse. No podía respirar. Sus brazos eran como fideos blandos. Había entrenado durante años para mantener la calma a bordo de barcos azotados por tormentas y rodeado de espadas enemigas. Entonces ¿por qué no podía ralentizar el golpeteo de su corazón ni el torbellino de sus pensamientos?
Rodeados. Monstruos en cada rincón. Eran patos sentados entre ellos.
Benji saltó de su asiento.
Chisen lo tiró hacia abajo. “¿Quieres que nos maten?”, siseó.
“¡Tenemos que escapar!”, replicó Benji. “Si descubren que somos humanos–”
“¿Y qué les va a dar más pistas que entrar en pánico y salir corriendo?” Chisen miró a Eitarō. “La mayoría de esos yōkai comen carne. No nos dejarán salir vivos si creen que hemos descubierto su secreto.”
Cada fibra del ser de Eitarō le gritaba que huyera. Pero la lógica en las palabras de Chisen le dio algo a lo que aferrarse. Ella tenía razón, aunque no le gustara.
“Hemos entrado en la telaraña de la araña, pero todavía no nos ha notado,” dijo. “Eso cambiará si nos vamos de golpe. Solo beban su sake, no llamen la atención, y cuando llegue el momento, saldremos caminando.”
Benji negó con la cabeza. “Deberíamos irnos ahora. No nos seguirán hasta la calle.”
“Podrían hacerlo,” respondió Chisen con voz ahogada. Su piel, normalmente bronceada, parecía cerosa bajo la tenue luz.
A Eitarō le gustaba aún menos el plan de Benji que el suyo propio. Si esquivaban a los monstruos en las habitaciones del pasillo, seguramente los interceptarían en el vestíbulo. Era demasiado arriesgado.
“Contrólate,” escupió, tanto a Benji como a sí mismo. “Somos kabukimono, ¿recuerdas?”
Pasaron minutos. Vaciarían sus copas, luego las volverían a llenar. Con cada momento que pasaba, Chisen parecía más agotada, su espalda encorvándose poco a poco. Benji comenzó a tamborilear los dedos sobre la mesa, asomándose por el balcón, con una expresión mezcla de horror y fascinación.
Eitarō mantenía la mirada al frente, bebiendo rígidamente, de forma automática. El suelo tembló cuando algo colosal pasó junto a ellos. Una sandalia tejida con patas de araña trepó por la pared. Se oyó un chapoteo abajo, seguido de carcajadas malignas. Pero se negó a prestar atención a nada de eso. Solo a su bebida. Solo concentrarse en cada sorbo áspero. No en el golpeteo de su corazón en los oídos ni en lo atrapado que estaba, rodeado de devoradores de sangre, comedores de carne, ladrones de almas—
La puerta se abrió. Kaginawa colocó una serie de cuencos de piedra sobre la mesa. El arroz tenía el color del lecho de un río, pero peor era un cuenco lleno de algo rojo y brillante, algo que temblaba húmedamente al moverse, diminutos puntos blancos retorciéndose en los pliegues.
“Esta exquisitez va por cuenta de la casa,” dijo dulcemente. “Para nuestros huéspedes primerizos.” Luego se sentó, cruzó las manos y observó.
Benji y Chisen intercambiaron miradas.
La mandíbula de Eitarō se tensó ante la oleada que subía por su estómago. Olía acre y agrio, como algo por lo que las moscas pelearían. Le hizo temblar los ojos y lagrimear.
Kaginawa no se movió. Inclinó la cabeza. “¿No es de su gusto?”
El pánico atravesó sus pensamientos como una lanza. ¡Lo sabe! ¡Está poniendo a prueba su farsa!
Pero si eso fuera cierto, si sospechara, ¿por qué esos mechones vivientes y nudosos de su cabello no habían arrancado ya sus entrañas de su cuerpo? ¿Por qué no matarlo ahora mismo?
¿Lo estaba probando?
Tenía que convencerla de que nada estaba fuera de lugar. Hacer que se marchara. Y eso significaba…
Sus dedos temblorosos se sumergieron en el contenido húmedo y carnoso del cuenco. Los movió torpemente entre la carne resbaladiza. Benji apartó la mirada mientras Eitarō la llevaba hasta el agujero en su máscara, cerca de los labios.
La sangre rancia llenó su boca con cada masticada. Algo se movió contra su lengua, y apretó la mandíbula. Su estómago se contrajo, protestando, negándose a acoger aquella carne putrefacta y molida que se deslizaba por su garganta. La obligó a bajar, temblando, y luego tomó otro trozo.
Un grito agudo desde el pasillo los hizo saltar. Kaginawa rió, su boca ensanchándose con cada carcajada, hasta que su cabeza se abrió, mostrando hileras de dientes de tiburón que relucían en la penumbra. Luego, un destello, y volvió a su aspecto humano. “Debo atender eso. Disculpen.” Hizo una reverencia y salió.
La ola que subía por su garganta no le dejó tiempo para la discreción. Eitarō saltó de su asiento y corrió hacia el pasillo, en dirección contraria a la que ella había tomado. Salió a un balcón al aire libre, convulsionando, vomitando por el borde, cayendo gusanos desde su boca hacia las aguas poco profundas de la bahía. Estaba seguro de que la baba rancia que le cubría los labios nunca desaparecería.
Mareado, de pronto sintió ojos sobre él. Un farol de papel de arroz colgaba del techo del balcón; un solo ojo parpadeaba desde un desgarro en el papel. El farol se rompió, la mitad inferior colgando flácida como una mandíbula articulada, desplegando una lengua enrollada con púas como las patas de un ciempiés.
Estaba vivo. Lo había visto vomitar la comida. La fachada seguramente estaba rota; estaban tan muertos como si ya los hubieran matado. ¡Piensa en algo! ¡Di cualquier cosa! Pero Eitarō solo podía mirar aquel ojo brillante.
“La carne no es tan buena aquí, ¿verdad, amigo?” Las palabras del farol estaban puntuadas por llamaradas que salían de su boca dentada. “Prueba el lugar de la calle Ash. La carne allí es mucho más fresca.”
Eitarō forzó una sonrisa temblorosa. “A-agradecido.”
El farol giró hacia la bahía. Las polillas volaban sin cuidado hacia su boca abierta y ardían.
Al regresar adentro, Eitarō mantuvo la mirada baja. Nuevos horrores se derramaban por el pasillo. Algo largo y blando se deslizaba sobre su cabeza. Avanzó, negándose a mirar.
¿No habían desaparecido algunos trabajadores del muelle en la calle Ash recientemente? Lo había oído en alguna parte…
Sus compañeros estaban en la puerta de su habitación. Benji observaba con una expresión distante, mientras Chisen se doblaba de agotamiento. “Ya hemos terminado, ¿no?”
Sí, él ya había terminado. Después de aquel cuenco, Eitarō estaba dispuesto a arriesgarse a levantar sospechas. De hecho, el lugar se había vuelto repentinamente más ruidoso, bullicioso, concurrido. Quizás podrían escabullirse sin ser notados.
Benji dejó varias monedas sobre la mesa. “Una propina,” explicó. “Después de todo, hizo un buen trabajo.”
Eitarō no tuvo fuerzas para cuestionarlo. Solo quería irse. ¡Cuánto añoraba los juicios aburridos y al viejo magistrado que nunca hacía nada emocionante!
Un paso. Otro. Su mano en la pared. Sin luz, se alejaban a tientas de las risas maníacas, del romper de botellas. Contó los biombos. Cuatro. Cinco. Unos pocos más.
¡La luz del vestíbulo! ¡Las escaleras! Bajaron a trompicones, toda apariencia perdida. ¡Y la anciana tras el mostrador no estaba! Eitarō inhaló el aire fresco de la noche. Solo unos pocos pasos más, y aquella pesadilla quedaría atrás.
Se detuvieron en seco.

Shosuro Hikoshirō, aún vestido con su chaqueta de magistrado, reía alegremente entre tres sirvientas. El viejo y aburrido Hikoshirō, a quien Eitarō había escoltado durante aquellas noches de invierno. Era inconfundiblemente él.
Una sirvienta se colgaba de su brazo, una mujer sin rostro excepto por una boca como una sierra. Otra, con una anguila por lengua y un único ojo enorme, le quitaba las sandalias. La tercera era Kaginawa, cuyos mechones animados vertían licor rojo sangre en la copa que sostenía el magistrado. Hikoshirō reía mientras las mujeres sin rostro le quitaban la máscara y la presionaban contra la masa carnosa bajo su frente.
La expresión del anciano se iluminó con reconocimiento. El corazón de Eitarō se detuvo.
“¡Eitarō! ¡Chisen! ¡Y ahí está Benji! ¡Qué agradable sorpresa! Veo que han encontrado mi lugar favorito. Tengo una habitación reservada justo arriba. Por favor, únanse a mí.”
Los tres Mantis se miraron entre sí.
“Disculpas,” dijo Eitarō con cautela. “Quizás en otra ocasión.”
Una expresión de decepción cruzó el rostro del magistrado. Se encogió de hombros, inclinándose apenas mientras los tres monstruos lo ayudaban a subir las escaleras. Sus risitas se desvanecieron en la oscuridad.
Eitarō exhaló. Su pulso retumbaba en los oídos mientras apresuradamente recogía sus armas y agarraba unas sandalias que esperaba fueran las suyas. No sentiría alivio hasta haber puesto una manzana de distancia entre ese lugar y él.
Apenas había pasado bajo el paño de la puerta cuando sintió que Benji se volvía. El hombre tenía un pie sobre las escaleras.
Eitarō le sujetó la manga. “¿Te has vuelto loco?”
Los ojos de Benji tenían un brillo enfermizo. “¡Tengo que verlo por mí mismo! ¿No quieres saber si hemos estado trabajando para un yōkai estos últimos meses?”
Algo debió de romperse dentro de él. Esa sonrisa enloquecida heló la sangre de Eitarō.
“¡No quiero saber nada!” gritó Eitarō. “¡Ya sé demasiado!”
Benji se soltó. La oscuridad lo tragó.
Eitarō se lanzó tras él, pero Chisen lo arrastró hacia atrás. “Se ha ido,” insistió. “Lo intentaste. Ya no podemos ayudarlo.”
Las lágrimas escocieron en los ojos de Eitarō. ¡Maldita sea!
Mientras huían, Eitarō echó una última mirada al cartel sobre la puerta. El cuervo con la moneda en el pico tenía un tercer ojo.
Sus pasos se volvieron más pesados después de poner una manzana de distancia entre ellos y el Cuervo Rico, arrastrándose cada vez más cerca del muelle. Caminaron en silencio.
Hasta que Chisen habló. “¿Qué le diremos al capitán?”
Su voz sonaba distante. La sonrisa atormentada de Benji aún persistía en la mente de Eitarō.
“Nada,” respondió Eitarō finalmente. “Salimos a beber. Lo perdimos de vista.”
Chisen bajó el rostro. “Somos unos cobardes.”
Eitarō empujó a Chisen contra la persiana de una tienda, encontrando sus ojos sorprendidos. Él estaba tan sorprendido como ella; la ira había surgido tan de repente. Era un extraño en su propio cuerpo.
“¡Intenté salvarlo! ¡Fuiste tú quien me detuvo!”
El golpe de su mano contra su mejilla resonó por la calle. Su máscara cayó a sus pies con un traqueteo.
“Entonces vuelve por él, si eres tan valiente.”
Un torrente de insultos se alzó en sus labios. Los dejó morir sin decirlos.
Ella tenía razón. Podía haber seguido a Benji. No lo hizo. ¿Con qué derecho se llamaba samurái?
La expresión de Chisen cambió; sus ojos, muy abiertos, se quedaron fijos en un punto detrás de él. Los vellos en la nuca de Eitarō se erizaron como agujas rígidas. Se volvió lentamente para mirar.
Benji se detuvo a un brazo de distancia. Parecía ileso, aunque sin aliento. El alivio recorrió el cuerpo de Eitarō, y extendió los brazos para abrazar a su amigo.
“¿Fuiste sin mí?!”
Eitarō se quedó completamente inmóvil.
Benji pateó un terrón de tierra en la calle. “¡He estado esperando esto toda la semana! ¿Para qué compré este atuendo ridículo si iban a dejarme plantado?”
El silencio se extendió sobre la mirada acusadora de Benji.
“¿No vienes de allí?” dijo por fin Chisen. Lo miraba como si acabara de salir de un crematorio.
Benji frunció el ceño, rascándose la cabeza. “¿Qué? No. Esperé en las Siete Esquinas, como habíamos acordado. Nunca aparecieron. Me sentí un tonto, así que fui por unos fideos, intenté buscar algo de alboroto. Finalmente decidí volver al barco.” Frunció el ceño. “Oigan, ¿pero a dónde fueron ustedes? Iba a llevarlos al Dancing Ki-rin, como sorpresa.”
“¡Nos llevaste al Cuervo Rico!” protestó Eitarō. “Dijiste…”
Benji lo miró, preocupado. “¿El Cuervo Rico? ¿Dónde está eso?”
El mundo se tambaleó, como si Eitarō estuviera en un barco en medio de una tormenta que solo quería hundirlo. Y se estaba hundiendo. La vista se le nubló. No podía respirar.
Alguno de ellos podría haber robado el rostro de Benji y haberlos seguido. ¿No era posible? ¿No intentaban a veces los impostores disfrazados colarse en lugares donde no pertenecían?
¿Qué querría una criatura así? ¿Robar identidades? ¿Sembrar el caos en un barco de los Mantis?
Trabajadores del muelle desaparecidos en la calle Ash. Carne roja en un cuenco. Ojos brillantes. Púas de cabello prensil. Cualquier cosa podría ocultarse bajo esas capas de kabukimono.
La risa de Kaginawa reverberó en su mente mientras algo se desgarraba en su interior.
Su hoja de kama relució bajo la luz de los faroles de la calle. Ni siquiera se había dado cuenta de que la había desenvainado.
Benji dio un paso atrás. “Eitarō, ¿qué estás haciendo? Esto—”
“¡Cállate! ¡No seré un idiota!” La voz de Eitarō retumbó por la calle, encendiendo luces en las ventanas. Se giró hacia Chisen. Ella había identificado a la harionago antes. “¿Es él?” exigió.
Chisen parecía una cierva petrificada. Giró su brazalete, examinándolo de arriba abajo con la mirada. No dijo nada.
Benji levantó las manos. “¿Se han vuelto locos los dos? Soy yo. ¿Quién más podría ser?”
Si el Benji de antes había sido un impostor, Chisen no lo había identificado. ¿O eso significaba que aquel era el verdadero, y este era el impostor? ¿Podían arriesgarse?
“Prueba el sitio de la Calle Ash. La carne allí es mucho más fresca.” Si dependía de él, Eitarō no les daría más suministros.
“¡Dime algo que el verdadero Benji sabría!”, ladró. “¿Por qué se unió a los Mantis? ¿En qué barco servimos antes del Karoku? ¡Respóndeme!”
“Vientos del Sur,” juró Benji. “¿Qué te pasa? ¿No conoces a tu amigo?”
“¡No sé nada!” gritó Eitarō. El sonido de pasos corriendo precedió a los magistrados, que se acercaban con atrapahombres, pero Eitarō los ignoró. “¡Es un truco! ¡Todo en esta ciudad es—!”
Los magistrados le arrebataron el arma. Un semicírculo de hierro lo inmovilizó por el cuello. Chisen se cubrió la boca, sin duda imaginando la cara del capitán cuando supiera lo ocurrido.
A Eitarō no le importaba. De rodillas, buscaba en la expresión impotente de Benji alguna prueba de que no era humano. O de que sí lo era. ¿No lo entendían? ¡Toda la ciudad estaba en peligro!
“¡Se equivocan!” chilló mientras los magistrados lo forzaban al suelo. “¡Ellos se están saliendo con la suya! ¡Deben atrapar a los impostores! ¡A los extraños!”