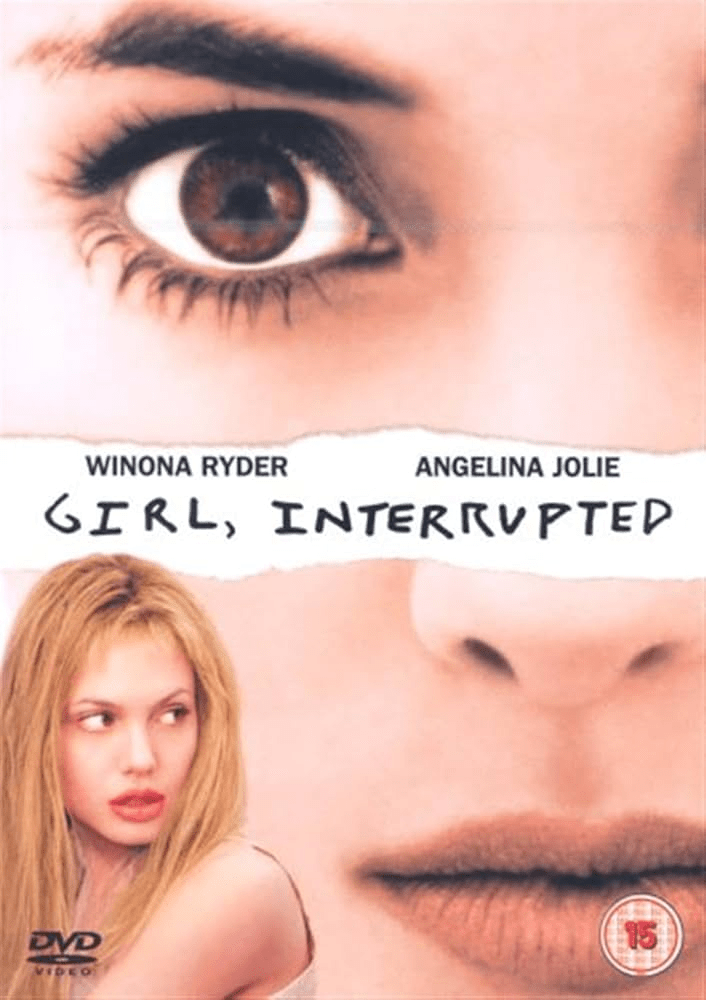393 AC
Extracto del diario del recluta Alfie Phillips, número de servicio 2187 de la Égida, oficial de comunicaciones de la Sección 57 del Cuerpo Expedicionario
Martes 12
Hoy es el día en que bajamos. Estoy un poco nervioso. Los demás también. Dicen que vamos a descender muy profundo. El sargento asegura que habrá acción. Yo no tengo prisa por darle la razón. Presté mucha atención durante el entrenamiento y últimamente estoy en buena forma, así que me siento bastante seguro… y con mucha curiosidad por ver qué hay ahí abajo… Esta mañana nos hicieron levantarnos al amanecer (aunque en realidad no dormí nada anoche, estaba demasiado inquieto). Todos engullimos nuestra ración en el comedor. Hestia incluso me pasó una segunda porción con una sonrisa. Luego fuimos a toda prisa a suministros. El sargento refunfuñaba porque no nos habían entregado las órdenes de requisición para despliegue subterráneo. El intendente no quería darnos el equipo asignado a ese tipo de patrullas. Tuvimos que esperar la autorización de logística. Por suerte, el oficial movió algunos hilos a través de la Gestalt, y solo aguardamos una hora. La mochila es pesada, pero el uniforme resulta cómodo. Mucho mejor que el equipo del Storhvit.
Descendimos en ascensor. El trayecto fue interminable… y más que un poco angustiante. Al llegar al fondo, me dejó boquiabierto el verdor del Sotobosque y esa extraña luz difusa que lo bañaba. Pero no pudimos disfrutarlo demasiado. El sargento nos dio cinco minutos, luego nos puso en marcha de nuevo. Muy pronto el paisaje cambió. Terminamos en una ciudad en ruinas. A medida que avanzábamos, se volvía más oscura y fría. Menos mal que el uniforme nuevo está bien aislado. Nos cruzamos con unos mensajeros de los Bravos. No se detuvieron a charlar. Todos parecían un poco aturdidos. El oficial dijo que era por beber demasiada cerveza de Savia. Yo, en cambio, creo que algo los había perturbado. Seguimos por los callejones de la vieja ciudad. Era lúgubre de verdad. Todos teníamos la sensación de que algo nos observaba constantemente. El cabo comentó que a veces aquí se ven escenas del pasado representarse como un teatro fantasmagórico. Creo que solo quería asustarnos.
Al final llegamos al campamento. Parecía un yacimiento arqueológico. Había un grupo de científicos buscando artefactos y reliquias en un edificio antiguo, que en otro tiempo parecía una universidad. Se alegraron de vernos. Nuestro sanitario atendió varias heridas menores, pero recomendó que lo mejor sería que subieran a la superficie. Al parecer habían sido atacados unas noches antes. Una o más criaturas (no quedó del todo claro) habían caído sobre ellos. ¿Espectros? ¿Fantasmas? Fuera lo que fuese, dejaban heridas extrañas: arañazos que parecían quemaduras. Doblamos la guardia para asegurar el perímetro, según orden del oficial. Los centinelas habituales aprovecharon para evacuar a sus heridos mientras nosotros cubríamos su puesto. Regresaron a la mañana siguiente, y nosotros seguimos adelante. A los del yacimiento no les gustó que nos adentráramos más. Si me preguntan, estaban asustados.
Miércoles 13
Seguimos atravesando la ciudad. No había más que escombros, un campo de ruinas. Y fue entonces cuando lo sentí. Esa impresión extraña. Una presión. Ya no era solo la sensación de ser observado. Era, sin duda, la certeza de que algo me respiraba en la nuca. No era el único. Vi a los demás mirar por encima del hombro. Nadie bromeaba ni cantaba. Marchábamos en silencio, tensos. Los muros derrumbados, las casas colapsadas, los edificios vencidos… Todo parecía listo para abalanzarse sobre nosotros. Como si las ruinas mismas albergaran una amenaza, siguiéndonos paso a paso, deslizándose de una pared a otra. El sargento ordenó que aceleráramos el paso. Estaba incómodo, se notaba.
Abandonamos los senderos señalados y entramos en una red de túneles. Todos encendimos nuestras linternas. Hubo que ralentizar la marcha: el terreno era muy difícil. La estrechez de los pasillos no ayudaba a calmar los nervios. Al final llegamos a una especie de laberinto, con escaleras y pasarelas que se cruzaban en todas direcciones. El sargento y el oficial parecían bastante sorprendidos. No dejaban de discutir sobre un mapa. Al final fue un Eidolon quien vino a guiarnos. Un buen tipo. Creo que se llamaba Theseus. Su presencia levantó nuestros ánimos. Reemprendimos la marcha con energía renovada. Y cuando por fin alcanzamos el lugar donde acampar, desapareció tan rápido como había aparecido. Nos rodeaban piedras talladas de todos los tamaños; algunas flotaban en el aire. Era insólito. Montamos el campamento. Y entonces empezó lo peor. El miedo regresó, más fuerte que antes. Luego llegaron los gritos. Los rezagados habían sido atrapados por algo. Corrimos hacia atrás. El sargento gritaba órdenes. La Gestalt no funcionaba bien. Todo era confusión. Tropezábamos a ciegas, empujándonos, sin saber qué hacer ni cómo. Al fin alcanzamos a la retaguardia. Estaban combatiendo manos con garras que surgían de las paredes del corredor. Gritaban al ser tocados. Golpeamos a los espectros, pero no servía de nada: seguían destrozando al grupo que habían acorralado. Vi al oficial sacar sus pergaminos (de reojo, mientras arrastraba a un compañero fuera de aquellas garras). Liberó una tormenta de origamis sobre las formas espectrales. Las destrozaron al instante. Por fin, nos libramos de los atacantes. Yo estaba cubierto de arañazos y temblaba como una hoja, pero seguía en pie. Un puñado de camaradas no tuvo tanta suerte. El oficial nos ordenó mantenernos juntos. Dijo que no debíamos abandonar el campamento y nos recordó todas las directivas de peligro inminente. El sargento cubrió a los caídos. Les preparamos un lugar adecuado. Fue triste. Y aterrador. Reconstruimos el campamento, pero nadie pudo dormir. Yo pasé la noche reviviendo la escena. Algunos ni siquiera recordaban bien lo sucedido, demasiado conmocionados para asimilarlo. Y cuando llegó la hora de levantarse y marchar, ya sabía que aquel día iba a ser un infierno.
Jueves 14
El primer golpe del día llegó en cuanto levantamos el campamento. El sargento dijo que dejaríamos los cuerpos allí y que informaríamos al Mesektet para que fueran recuperados después. Protestamos, pero el oficial intervino. Explicó que la misión era lo primero y que teníamos que llegar de inmediato a la Tumba de los Eruditos para restablecer contacto con la nave. Volveríamos con refuerzos a por los muertos. Sería más seguro si avanzábamos deprisa. Al final, como siempre en estas situaciones, callamos. Todos cargamos las mochilas y marchamos hacia la Tumba.
No avanzábamos rápido. Estábamos agotados. Con la cabeza hecha un lío. Yo sentía que el cráneo me iba a estallar. Como una resaca. Ni siquiera recordaba lo que había comido en el comedor unos días atrás. Estaba vacío. Y, a juzgar por las caras de mis camaradas, ellos sufrían el mismo tormento. Avanzábamos como una columna de zombis. Incluso nuestros oficiales parecían turbados, susurrando entre ellos, escudriñando cada ángulo. Si el miedo fuese una sustancia, aquel día lo atravesamos a zancadas. A mitad de camino nos detuvimos en unos pasadizos triangulares, de muros lisos y oscuros. Como si estuviésemos dentro de un templo o de una cripta. Pero lo que más me corroía era no poder recordar ya el rostro de mi hermano. Se desdibujaba, se desvanecía en mi memoria…
Sucedió de golpe. Un enorme velo negro cayó del techo. Era frío y viscoso, como lluvia. Lo peor fue que, al instante, no pudimos ver nada. Nada. Ni siquiera al hombre que teníamos al lado. Y entonces llegaron los alaridos: chillidos, gemidos. Como los demás, no tenía ni idea de qué hacer. El pánico nos invadió. Nos empujamos, nos pisoteamos. La Gestalt estaba en silencio. El caos se adueñó de nosotros. Corrí a ciegas, esperando encontrar hombres, luz, órdenes. Pero solo llevaba el nudo del miedo en las entrañas, magma ardiente en lugar de cerebro. Voces por todas partes, cuerpos chocando. En la confusión, al toparme con alguien (creo), solté mi lanza. El tintineo metálico de la punta contra la piedra me sacudió un segundo. Me agaché instintivamente a buscarla. Y entonces lo vi: un fino haz de luz, a ras del suelo. Un destello de esperanza. Corrí hacia él sin pensar. Los sonidos de la matanza se apagaron a mi espalda. De pronto, atravesé el velo y aparecí junto al cabo. Estaba de rodillas, con una linterna en el suelo frente a él, sujetándose la cabeza y gimiendo. Intenté ayudarlo, inútil. Me giré, y lo que vi fue una pesadilla: figuras que aparecían y desaparecían en una niebla oscura. Todas chillando con voces agudas, desgarradoras. El cabo se desplomó, convulsionando. Yo corrí. Instintivamente. Como un animal. Crucé a la carrera la salida triangular delante de mí, desesperado por huir del monstruo, de aquella escena. Cobarde. Pero aún hoy no sé qué otra cosa podría haber hecho.
Corrí a ciegas, sin importar adónde. Corrí hasta que mis piernas ardientes cedieron. Corrí durante lo que pareció una eternidad. Corrí hasta que la mente me recuperó. Corrí hasta sentirme humano otra vez.
Me escondí tras una roca, jadeando, destrozado. Durante largos minutos, todos mis sentidos estaban en guardia: atento al menor sonido, al más leve movimiento… El pavor de enfrentarme de nuevo a aquello me paralizaba. Traté de hacerme lo más pequeño posible, hundiéndome en una grieta para desaparecer. La cámara estaba iluminada por un resplandor extraño y difuso, que emanaba de bloques de piedra titánicos—algunos tan grandes como edificios—que flotaban en el techo. El agotamiento terminó por arrastrarme a un sueño intranquilo.
Mis sueños fueron agitados. Muy agitados. Y lo sentí allí. Dentro de mí. Devorando mis recuerdos de infancia, mis momentos más tiernos, mis ideas más salvajes. Tragándose las nanas que habían arrullado mi vida familiar, saboreando mis victorias en el campo, engullendo mis sueños más osados. Todo lo que me definía, todo lo que me alimentaba, estaba siendo consumido.
Viernes 15
Desperté sobresaltado. Estaba olvidando. En mi mente solo quedaban jirones. Mi pasado ya no tenía sentido. Como un disco rayado, saltando fragmentos. Como si la historia de quién era yo estuviera siendo hecha trizas. Desesperado, hurgué en mi mochila, saqué este diario y me obligué a escribir todo lo que había vivido aquí, todo lo que aún se aferraba a mi memoria después de aquella noche. Para dejar testimonio. Para asegurarme de no olvidar. Para asegurarme de no ser olvidado. Entonces comprendí: no podía quedarme aquí. La Gestalt permanecía horriblemente silenciosa. Decidí intentar alcanzar la superficie. Volví a internarme en el laberinto, sin rumbo, perdido. Me movía a ráfagas, corriendo de escondite en escondite. Y entonces lo vi. A la Cosa.
Era una sombra gigantesca, negra como la obsidiana. Sus brazos y manos, pese a su tamaño, eran esqueléticos. Se deslizaba de un bloque de piedra a otro, flotando en el aire. Juro que los olisqueaba, aunque el único sonido que percibí era como de tela áspera arrastrándose contra la roca. Estaba cazando, estaba seguro. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración para no ser descubierto.
Un sonido en la distancia atrajo mi atención. Entré en pánico, pensando que la criatura también lo había oído. Iba a retroceder cuando reconocí una voz familiar. ¡El sargento! Era él a quien quería el monstruo. Sentí alivio y horror al mismo tiempo: había sobrevivido, pero… Lo espié con cautela, sin atreverme a atraer la mirada del cazador espectral. El sargento no estaba solo. Sostenía al oficial herido.
Y ocurrió lo que temía. El monstruo se volvió hacia ellos, sonriendo con una fauces llenas de colmillos serrados. Dentro de aquel horno titilaba un resplandor violeta, un fuego oscuro, que se alargaba en forma de lengua del mismo color. Me quedé helado. Los dos hombres se prepararon. El oficial rebuscaba frenéticamente en su bolsa, mientras el sargento alzaba la espada. Cuando al fin el oficial sacó un pergamino, la forma ya estaba sobre ellos. Sus mandíbulas se abrieron, dividiéndose en cuatro para tragarlos enteros. Un latido después, habían desaparecido, en silencio, dentro del monstruo.
Desaparecidos. Estaban dentro de esa cosa. Me mordí el labio hasta sangrar para no gritar. Luego los escupió de vuelta, cuerpos sin vida. Algo tintineó. Un estuche—el que el oficial llevaba en el cinturón—rodó por las piedras. La criatura lo agarró, lo abrió y volcó el contenido en su palma ganchuda: Savia. El monstruo la lamió con avidez. Aproveché su distracción para huir.
Me escabullí en dirección contraria, lo más sigilosamente posible, saltando de escondite en escondite. A veces el miedo me dominaba y me giraba a mirar atrás. Y allí estaba, una silueta a lo lejos. ¿Me seguía? Imposible saberlo. Al final encontré refugio en una caverna enorme, con una estructura gigantesca en el centro. Creo que es la Bóveda. Espero que lo sea. Rezo para que lo sea. Justo frente a su entrada era donde debíamos reunirnos con el Mesektet. Si nuestra aeronave pasa por aquí, me salvaré. Me he instalado en una cornisa desde la que puedo vigilar sin ser visto. No dejo de escudriñar las grandes aberturas del techo, esperando ver a la nave abrirse paso. Debo estar listo para hacer señal, para ser rescatado. Me pregunto cómo contaré esta historia algún día. Es tan horrible, tan triste. No puedo acabar aquí. Debo advertir a todos del peligro—del monstruo que vaga en estas profundidades, alimentándose de recuerdos. Tengo miedo. Lleva días conmigo. Dejo el lápiz a un lado y trato de calmarme mientras espero al Mesektet. Sé que vendrá pronto. Que me salvarán. Tiene que ser así.
El diario fue hallado cerca de la Bóveda de los Eruditos, junto al cuerpo del recluta Ordis Alfie Phillips. Hasta hoy, no se ha recuperado a ningún superviviente de la Sección 57.
Este es un relato traducido de la web oficial de Altered TCG. Podéis encontrar el original en el siguiente enlace: https://www.altered.gg/en-us/news/the-hunger