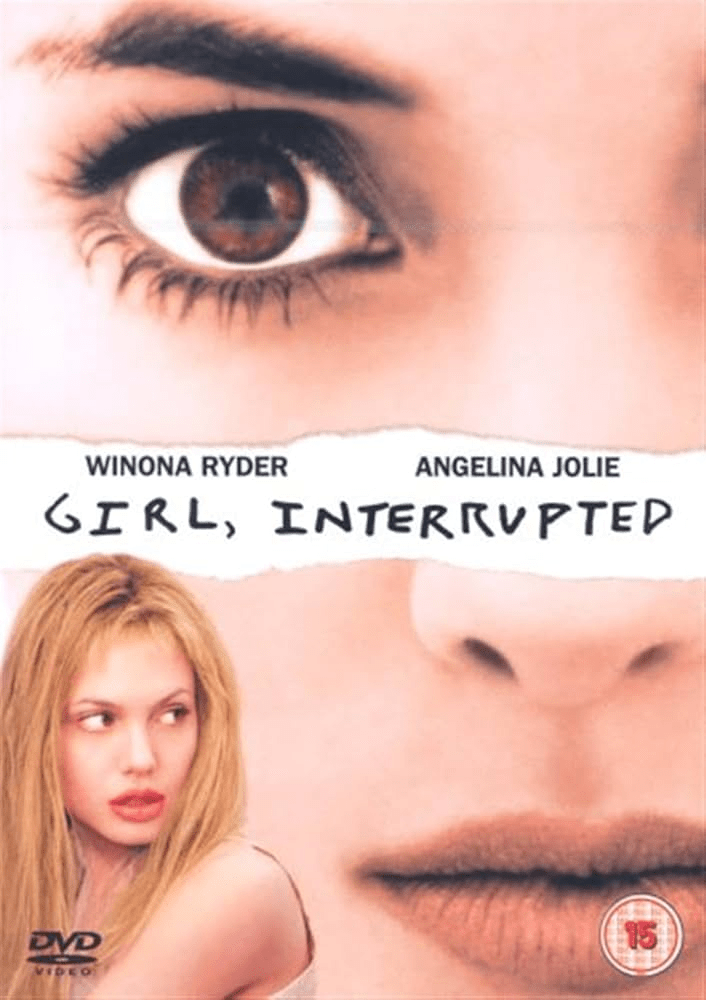Un relato del clan Unicornio
por Evan Dicken
El joven esperaba en la sombra de la puerta sur del Castillo del Viajero Lejano. Shinjo Katsu la había visto así antes: toda de sedas, visón y armadura recién lacada. El corcel de guerra atado junto al bebedero valía más de lo que Katsu ganaba en un año, o en diez, para el caso.
«Llegas tarde», dijo ella, avanzando con la audacia de un halcón cazador.
«Debes de ser Nara», respondió Katsu mientras su caballo emitía un suave relincho de alivio al deslizarse de la silla. Aunque duro como carne seca de viaje, Mondai empezaba a notar los años. A decir verdad, Katsu también.
Shinjo Nara se erizó ante el tono familiar de Katsu. Normalmente, habría sido peligroso dirigirse tan despreocupadamente a una noble del clan, incluso a una que aún no había pasado por la ceremonia de mayoría de edad; pero Nara había elegido demostrar su valía en un Gran Recorrido. Hasta que presentara al clan algo digno de mención, su rango no significaba nada.
«Más te vale acostumbrarte a la familiaridad», rió Katsu, con voz quebradiza. «Allá en las llanuras no importan los nombres, sino las acciones.»
El labio de Nara se curvó. «Nunca me he escondido tras mi nombre.»
No era una vana jactancia. Incluso Katsu había oído hablar de Shinjo Nara. Prodigio con el caballo y el arco, a sus catorce años ya superaba en puntería a samuráis con décadas de experiencia.
«Así que el joven halcón tiene garras», dijo Katsu mientras se enganchaba los pulgares en el amplio cinturón de cuero.
«Más afiladas que tu ingenio, anciano», respondió Nara, volviéndose hacia su montura para revisar de nuevo su equipo.
Sacudiendo la cabeza, Katsu se acercó a Mondai. El caballo bajo y robusto se entretenía comiendo el forraje que normalmente se reservaba para los corceles más importantes.
«¿Quieres que traiga el almuerzo?», preguntó Nara desde su montura. «¿O estarás listo antes del mediodía?»
Katsu sintió cómo se le tensaban los hombros y se obligó a relajarse. A regañadientes, apartó a Mondai del bebedero, recibiendo un mordisco por su esfuerzo. No podía culpar al caballo por su indulgencia. El terreno por delante era duro y frío. Había que aprovechar los placeres que se podían. Katsu mismo había pasado la noche anterior fuera del Castillo del Viajero Lejano, bebiendo y apostando la mano de plata que había recibido como recompensa por acompañar a Nara.
Los nobles hablaban de dignidad, de un último paseo por las llanuras antes de que Katsu colgara arco y bridas. A pesar de sus palabras floridas, el Gran Recorrido no era más que un modo de deshacerse de él, como si Katsu fuera un semental decrépito que debía ser retirado al pasto.
La amargura agudizó el dolor detrás de sus ojos. Se subió a Mondai y se acomodó en la silla.
«¿Hacia dónde cabalgamos?»
Nara giró en la montura. «Mi padre recomendó ir al Castillo de la Doncella Guerrera, y luego hacia el este a través de las llanuras. Pero yo planeo cabalgar hasta Khanbulak y más allá. Habrá más oportunidades de distinguirme fuera de la seguridad de las tierras Unicornio.»
«¿Seguridad?», dijo Katsu, subiéndose la manga izquierda para mostrar una cicatriz que iba de la muñeca al codo. «Esto me lo ganó un León magari-yari a menos de veinte millas del Lago Dragón de Agua.»
«¿Ganaste?», preguntó Nara.
Katsu se meció en la silla, divertido. «Hicimos que esos ladrones Leon regresaran cojeando a casa, si eso es lo que quieres saber.»
«Una victoria», asintió ella. «Y sin embargo, nunca la había oído.»
Katsu frunció el ceño. «Fue un escarceo fronterizo.»
«Exactamente», dijo Nara. «Busco gloria, no cicatrices.»
Katsu negó con la cabeza, suspirando. «A menudo, las dos van de la mano.»
Nara giró su caballo hacia la puerta. «Khanbulak.»
«Como digas», respondió Katsu. El camino hacia Khanbulak era implacable, pero el papel de Katsu era observar. El amor de los Shinjo por la exploración solo era superado por su capacidad de exagerar. Una cosa era contar historias junto al fuego, y otra muy distinta engrandecer los propios logros ante los ancianos. La presión por impresionar había quebrado incluso a los jinetes más íntegros. Por eso era necesaria la presencia de un compañero que observara, aconsejara y contara la verdad.
Nara cabalgó desde la puerta del castillo, con la espalda recta como un asta de bandera. Con un movimiento de las riendas, Katsu hizo trotar a Mondai tras ella. Ya podía sentir un gemido que se formaba profundo en su pecho.
Sería un viaje muy largo, de eso no había duda.

Se dirigieron al sur desde el Castillo del Viajero Lejano, bordeando la costa rocosa del Lago Dragón de Agua. Nara marcaba un ritmo rápido. Ver el evidente entusiasmo de la joven noble hizo que Katsu se preguntara si alguna vez había tenido tanta hambre. Debió de haber un tiempo; pero lo había perdido, poco a poco: algo con un viejo amigo, un desorden en el campo de batalla, una propuesta de matrimonio rechazada, un ascenso que siempre parecía estar justo tras la siguiente colina. Ahora apenas tenía ambición más allá de sobrevivir al día. Aun así, no pudo evitar preguntarse cómo habría sido su vida si, tan solo una vez, hubiera elegido la audacia.
Poco a poco, las llanuras costeras dieron paso a pinos y arces dispersos, que se espesaban al entrar en el Bosque del Corazón del Dragón. Cedros enormes extendían ramas sombreadas hacia lo alto. Aunque el Corazón del Dragón todavía mostraba cicatrices de la tala del clan León, los claros en el dosel eran pocos, y los parches de helechos y pinos de llanura se podían evitar con facilidad.
El bosque absorbía el golpe de sus cascos. El corcel de guerra de Nara ya resoplaba, con la resistencia insuficiente para igualar el entusiasmo de su jinete.
Ahora era Mondai quien marcaba el ritmo. Aunque el trote apacible del caballo más pequeño parecía irritar a Nara, ella era lo bastante inteligente como para reconocer la sabiduría de conservar la fuerza de su montura. Aun así, su paciencia se agotó cuando Katsu ordenó la cuarta parada de la tarde.
«¿Por qué nos detenemos otra vez?»
«Se llama Gran Recorrido por algo», respondió él, bajando con una sonrisa. «No se puede galopar hacia el destino.»
«Consejo acertado de un hombre que nunca encontró el suyo», dijo Nara, desmontando y rebuscando en sus alforjas. Incluso los nobles Unicornio no estaban exentos de tareas de cuadra. A pesar de su juventud, Nara trabajaba con diligencia con el rastrillo y el cepillo de curry, aflojando correas y retirando la brida para que su montura pudiera beber de un arroyo que serpenteaba entre raíces nudosas.
Al día siguiente, salieron del Corazón del Dragón y entraron en tierras Utaku. Como Gran Jinete, Nara portaba un salvoconducto de viaje emitido por la propia Campeona del Clan Unicornio. Aun así, Katsu esperaba ser detenido por alguna de las muchas patrullas Utaku. Se sorprendió al encontrarse no con Doncella Guerrera, sino con guardias Shinjo.
El capitán de rostro ancho frunció el ceño ante los papeles de Nara, moviendo el bigote. «Hace tiempo que no veo Grandes Jinetes.»
«Honramos las viejas costumbres», dijo Nara, pronunciando las palabras como un desafío. «Cabalgamos hacia Khanbulak y más allá.»
El capitán ignoró su brusquedad. «Será mejor que vayáis hacia el este, señora. He oído historias de viajeros desaparecidos en el camino a Khanbulak. Caravanas enteras perdidas.»
«Precisamente por eso lo elegí», respondió Nara.
Una expresión extraña cruzó el rostro del capitán. La repentina dureza de sus ojos hizo que se le erizara el vello de los brazos a Katsu. Pero el hombre solo se inclinó en su montura, con el cuero crujiendo.
«Como digáis, señora.» Ante el gesto del capitán, los jinetes se separaron.
Esta vez, Katsu se alegró de dejar que Nara marcara el ritmo.
«Curioso», comentó esa noche en el campamento. «Casi pensé que iba a ordenarnos regresar por la fuerza.»
«Los guardias de mi padre», dijo Nara entre bocados de torta de mijo. «Debíamos ir hacia el este. Sin duda tenían algo preparado, pero no voy a que me den gloria como a una princesa mimada.»
Katsu la observó con mirada evaluadora. Aunque ritual poco común y anticuado, los requisitos del Gran Recorrido prohibían estrictamente cualquier interferencia. Aun así, los padres de Nara eran consejeros cercanos del Khan de Khanes. Si alguien podía torcer las reglas, eran ellos.
«Sin duda habrías preferido un paseo tranquilo hasta el Santuario de las Hierbas Brillantes», dijo Nara, arrojando el resto de su torta al fuego, riendo. «Perdón por decepcionarte.»
Katsu frunció el ceño por la comida desperdiciada. «Un poco de cortesía no acelera las cosas, pero hace el viaje más llevadero.»
Ella lo ignoró. «Mi padre quería enviar a uno de sus mejores exploradores. Yo pedí que fueras tú personalmente.»
Katsu puso una mueca. «¿Por qué harías algo tan estúpido?»
«Porque quería a alguien que no se interpusiera en mi camino.» Se sonrojó, aparentemente confundiendo su humor con sarcasmo. «No tienes conexión con mi padre y ningún logro destacable.» Señaló con la barbilla a su montura, luego a Mondai. «No todos los corceles son de guerra. Algunos transportan cargas más mundanas.»
Katsu miró a otro lado, dolido. «Aquí cargamos con nuestras propias cargas.»
«¿Esa joya la inventaste tú solo, anciano?» se rió Nara.
«Está bien, ganas tú.» Alzando las manos en una burla de rendición, Katsu se puso de pie. «Quédate con el fuego para ti. Que te caliente mejor que mi compañía.»
Nara pareció a punto de responder, pero Katsu se dio la vuelta y se dirigió a su catre.
Esa noche había tenido suficiente de nobles.

Pasaron los días siguientes en silencio, lo que a Katsu le venía bien. Tras cruzar el río en ferry, Nara cabalgaba delante, el rostro duro como una máscara de batalla.
Los caballos sufrían en los caminos, así que los Unicornio mantenían pocos. Había otros viajeros: mercaderes de Khanbulak, pastores que conducían rebaños de cabras hacia los pastos de verano. De vez en cuando, Katsu divisaba jinetes en el horizonte. Poco más que sombras lejanas a la retaguardia, nunca se acercaban lo suficiente como para distinguirlos.
Siguiendo la curva de las montañas Espina del Mundo, el camino se internaba en las tierras altas que marcaban el límite de las tierras Ide. Estas, a su vez, daban paso a las vastas estepas Moto.
Katsu había oído a visitantes de otros clanes decir que los feudos Unicornio estaban desiertos, pero las llanuras bullían de actividad para quien supiera dónde mirar. Siempre se había reído de la confusión de los demás clanes. Ahora, descendiendo desde la amplia meseta, tuvo un atisbo de lo que ellos debían de sentir.
Las estepas estaban vacías, la ruta comercial una estrecha cinta flotando sobre un mar de hierba.
Nara refrenó su caballo junto a Katsu, en silencio ante la inmensidad.
Curiosamente, aquella sensación de insignificancia no inquietó a Katsu. Más bien, su amargura se le antojó irrelevante frente a las olas de hierba ondeante, como sangre derramada en un mar dorado.
Le bastó una mirada a Nara para comprobar que ella sentía la misma paz. Los ojos de la joven noble relucían con brillo intenso. Casi al unísono, ambos inhalaron despacio, bebiendo del viento, de la tierra, del susurro de la hierba. Toda la aspereza entre ellos pareció desvanecerse. En ese instante no eran noble y samurái, niña y anciano; eran Unicornio, eran Shinjo.
Con un grito salvaje, Nara espoleó a su caballo hacia el galope. Normalmente Katsu se habría preocupado por caídas o patas rotas, pero en aquel momento parecía como si la propia Shinjo lo impulsara.
Cabalgaron casi una milla, riendo y gritando. No era una carrera. No había más desafío que el horizonte. El viento cantaba en su sangre, arrastrándolos siempre hacia adelante. Solo cuando la hierba los envolvió por todos lados refrenaron sus monturas, jadeantes y exultantes.
«¡Al infierno con Khanbulak!», gritó Nara, los brazos abiertos como si quisiera abrazar toda la estepa. «Mi destino no está en ningún camino.»
Katsu se recostó en la silla, la camaradería fácil de momentos antes evaporándose como bruma matinal.
«Estas son tierras salvajes, incluso para los Unicornio.» Contempló las estepas con ojo receloso. «Esa hierba podría tragarnos tan fácilmente como un dragón.»
«Piensas como un explorador, anciano», replicó Nara.
«Pensar como un explorador es lo que me permitió llegar a viejo», respondió Katsu. «Una cosa es buscar la aventura, pero lanzarse a ciegas no es ni sabio ni seguro.»
«La seguridad no es el propósito de un Gran Recorrido», dijo Nara con desdén.
«¿De qué sirven las historias de gloria si no queda nadie vivo para contarlas?», preguntó Katsu.
«¿De qué sirve una vida larga si nadie recuerda que alguna vez exististe?» Giró a su caballo. «Por una vez, nadie puede decirme adónde cabalgar: ni tú, ni el clan, ni mis padres.»
El ceño fruncido de Katsu parecía tallado en piedra. «No soy tu padre.»
Su risa fue cortante. «En eso estamos de acuerdo.»
«No pedí estar aquí», dijo él.
«Entonces vuelve a casa.» Nara hizo un gesto brusco con la cabeza hacia el sendero.
«No durarás un día sola.» Fue cruel y probablemente falso, pero Katsu estaba harto de morderse la lengua. «Un Gran Recorrido no trata de dónde se viaja, sino de cómo. Te guste o no, estamos juntos en esto.»
El labio de Nara se torció. «Alguien me dijo una vez que aquí cargamos con nuestras propias cargas.»
Los nudillos de Katsu se pusieron blancos sobre las riendas. Había límites para el deber. Incluso Shinsei habría abandonado a Nara a los vientos.
«Que las Fortunas te protejan.» Apartó la mirada. «Porque yo he terminado.»
Como única respuesta, Nara espoleó su caballo fuera del camino. Un parpadeo de tallos moviéndose, y desapareció.
Katsu clavó la vista en la hierba durante un buen rato, con la ira y la vergüenza librando una batalla en su pecho. Nara era una niña arrogante, ebria de su propia importancia. Y aun así, por insoportable que fuese, no podía dejar que su protegida cabalgara sola. Hizo girar a Mondai fuera de la ruta, y volvió a notar jinetes a lo lejos. Como si se sintieran incómodos bajo su escrutinio, desaparecieron entre las estepas.
Katsu frunció el ceño, reflexionando. Si eran bandidos y no Moto, había presas más fáciles que un explorador curtido. Y si eran los guardias del padre de Nara, bienvenidos fuesen a cargar con ella.
Con una risita amarga, Katsu hizo trotar a Mondai fuera del camino. La hierba era lo bastante alta como para rozarle los muslos. A diferencia de Nara, avanzaba con cautela. Nunca se sabía qué agujeros o arroyos podía ocultar aquella espesura.
El rastro de la joven noble se curvaba hacia el este, en dirección a las montañas. Una brizna rota aquí, una huella parcial estampada en la tierra dura; su corcel de guerra dejaba un rastro claro. Pronto el sol empezó a hundirse tras los picos lejanos. Normalmente, Katsu habría montado un campamento sin fuego, pero la idea de Nara sola en las estepas lo empujó a seguir.
Casi anochecía cuando Mondai dio un suave relincho, las orejas alzadas con inquietud. Katsu tiró de las riendas, la mirada aguda mientras tensaba el arco.
La brisa venía cargada con el olor cobrizo de la sangre, entrelazado con efluvios menos agradables de vísceras derramadas. Chasqueando la lengua para mantener en silencio a Mondai, guió al caballo con las rodillas.
Podrían haber sido ocho, aunque Katsu no estaba seguro, dada la brutalidad de la escena. Miembros arrancados, huesos rotos, armaduras reducidas casi a formas amorfas; los cuerpos estaban esparcidos como si un torbellino los hubiera arrojado.
Frondas de hierba aplastada hablaban de un combate súbito y confuso. Quienquiera que hubiera matado a los jinetes había atacado por sorpresa. Katsu se deslizó de la silla para estudiar a los muertos. Estaban bien equipados con buenas espadas y arcos, armaduras ocultas bajo capas de viaje.
Nada de eso los había salvado.
La sangre empapaba la hierba. Lo que hubiera acabado con aquellos jinetes había golpeado con fuerza suficiente para partir a los corceles casi en dos. Aunque Rokugán albergaba muchas criaturas capaces de semejante hazaña, pocas eran lo bastante astutas para tender emboscadas.
Menos aún usaban armas.
Un escalofrío recorrió la nuca de Katsu mientras fruncía el ceño ante los cadáveres. Brazos cortados limpiamente, torsos hendidos casi en dos por una hoja afilada. Había visto matanzas así años atrás, durante un choque con el clan Escorpión. Katsu había preparado una emboscada, pero los intrusos nunca llegaron. Tras un día de espera, los había rastreado de vuelta a las montañas solo para encontrar el campamento Escorpión en ruinas: cuerpos destrozados, algunos parcialmente devorados… obra de ogros corrompidos.
El rostro crispado de disgusto, Katsu hurgó entre los muertos, notando la ausencia de varias partes del cuerpo. Por fortuna, Nara no estaba entre los cadáveres, pero encontró una huella ensangrentada. De planta ancha, con cinco dedos armados de garras, le devolvió recuerdos inquietantes de aquellos samuráis Escorpión.
Peor aún, los jinetes le resultaban familiares. Aunque sus armaduras no llevaban insignias, sus caballos eran de pura sangre, mucho más grandes que los robustos ponis que preferían los Moto.
Katsu se agachó junto a uno de los cuerpos destrozados, soltando un siseo al reconocer al hombre: era el capitán bigotudo que los había detenido en la frontera Shinjo. Katsu debería haber previsto algo así. Nara era demasiado valiosa para dejarla en manos de un solo explorador.
Como para subrayar su lúgubre comprensión, descubrió una flecha clavada en la tierra. El emplumado, teñido de un rico púrpura, destacaba entre las flechas más sencillas de los guardias. Katsu la arrancó del suelo y maldijo al ver el nombre de Nara grabado en el astil. Por supuesto que la pretenciosa joven noble inscribiría sus flechas. ¿Qué mejor modo de reclamar una muerte?
Con gesto amargo, recorrió la masacre con la mirada. Ocho jinetes. Nueve caballos, uno de los cuales se parecía demasiado al de Nara. La vista de Katsu se arrastró hacia el rastro de hierba pisoteada que partía del claro. O bien Nara había tenido el ingenio de huir, o había sido capturada. Conociendo a la joven noble, Katsu sospechaba con fuerza lo segundo.
Cada instinto en su interior le gritaba que regresara. Eran tierras Moto. Tal vez hubiese un ordu lo bastante cerca como para pedir ayuda. Pero las estepas eran inmensas. Katsu podía cabalgar semanas sin encontrar un alma viva.
Por mucho que le pesara admitirlo, sabía cuál era su deber. La resignación se le posó encima como un manto empapado. Aquello era un Gran Recorrido: ya fuera hacia Khanbulak o hacia la despensa de un ogro de montaña, Katsu debía seguirla.

El ogro no hizo intento alguno por ocultar sus huellas, dejando tras de sí un sendero de hierba aplastada del tamaño de una pequeña manada. Recordando las partes de cuerpos desaparecidas, Katsu esperaba que la bestia prefiriera carne más fresca. Había oído relatos de ogros corruptos que mantenían con vida a sus presas durante semanas. Pese al nudo de aprensión que le oprimía las entrañas, Katsu avanzó con cautela. El ogro había sido lo bastante astuto como para tender una emboscada a un grupo de jinetes veteranos. Katsu no serviría de nada a Nara si caía en la misma trampa.
El amanecer encontró a Katsu y Mondai, de ojos pesados, ascendiendo por una de las bajas colinas que ceñían las estepas. La luz del sol bañaba las cumbres más allá en tonos funestos, mientras el aire vibraba con los cantos de gorriones y zorzales de montaña. Pese al calor temprano del verano, Katsu se estremeció cuando los riscos comenzaron a cerrarse a su alrededor.
Había llovido recientemente, el aguacero había desgastado la tierra, provocando desprendimientos y salientes. Katsu divisó un peñasco especialmente precario y guió a Mondai alrededor del peligro, cuidando de hacer el menor ruido posible, no fuera a ser que la montaña se les viniera encima.
Al notar humo en la brisa, Katsu descendió de la montura y trepó la pendiente arrastrándose sobre el vientre.
Abajo se extendía un cañón rocoso. El humo llenaba el aire, un fuego grasiento tiznaba la piedra en un negro amoratado. Algo inquietantemente humano estaba ensartado sobre las llamas, con un montón de huesos roídos amontonados cerca.
El ogro era fácilmente el doble de alto que un hombre. Músculos fibrosos surcaban sus brazos, cada bíceps tan grueso como la cintura de Katsu. Como vetas de hierro oxidado, la corrupción se extendía por su carne. Los movimientos de la bestia agitaban la abominable urdimbre. Para horror de Katsu, aquellas venas se retorcían en símbolos familiares, caracteres que empezaban a disponerse en palabras, frases.
Apartó la vista antes de que la Mancha de las Tierras Sombrías pudiera hablarle. El saco del ogro yacía arrojado al descuido a un lado, con un hacha de ancha hoja apoyada contra la roca cercana. No había rastro de Nara. Katsu rezó porque siguiera inconsciente o porque la bestia la tuviera amarrada en algún lugar.
Katsu habría preferido esperar, pero el ogro estaba afilando un cuchillo mellado, con claras intenciones de carnicería.
Se tomó su tiempo para apuntar, obligando a su respiración a calmarse, a su corazón a ralentizarse.
La flecha de Katsu habría alcanzado uno de los ojos carmesíes del ogro de no haber girado la bestia la cabeza en ese preciso instante. En lugar de eso, el proyectil le rozó el cráneo, arrancándole una rociada de sangre oscura.
Ágil como una araña, el ogro dejó caer el cuchillo para recoger su tosca hacha. Katsu le clavó tres flechas, retrocediendo a trompicones mientras el hacha arrancaba chispas de las piedras justo a sus pies.
Rugiendo como un dragón herido, el monstruo trepó por el acantilado. Katsu se lanzó colina abajo. Abandonando su arco, apenas logró alzar los brazos a tiempo para no destrozarse el cráneo contra las rocas. Parpadeando para apartar las lágrimas arenosas, se sintió aliviado al ver a Mondai. El caballo resopló, impaciente por partir.
Katsu se puso en pie como pudo. Arriba, las rocas crujían bajo las zancadas pesadas del ogro. De haber estado en las estepas, Katsu lo habría dejado atrás sin dificultad. Pero en los confines más estrechos de las estribaciones, la bestia se movía con mayor soltura que cualquier caballo. Así que giró a Mondai para enfrentar la carga, desenvainando su espada con una disculpa murmurada. Ciertamente no era la muerte que habría elegido para ninguno de los dos, pero al menos sería rápida.
De pronto, las rodillas del ogro cedieron. Katsu apartó a Mondai justo cuando la criatura caía rodando. Al principio creyó que había tropezado, hasta verla estrellarse contra un peñasco, inerte como un harapo empapado.
Jadeante, Katsu parpadeó, sorprendido de ver una flecha de plumas púrpuras clavada en uno de sus ojos.
Las rocas se movieron a su izquierda. Se giró, alzando la espada, para ver a Nara salir de detrás de un peñasco. La joven noble tenía la armadura maltrecha, la ropa sucia, el cabello suelto.
Lo miró con una expresión titubeante. “Viniste por mí.”
Katsu miró de Nara al ogro. “Pensé que la bestia te tenía.”
“Casi.” Esbozó una mueca avergonzada. “Oí la pelea y cabalgué para ayudar. Esa cosa los estaba destrozando.” Tragó saliva, la voz quebrándose. “Mis flechas eran como pétalos de flor. Cortó a Hokori justo bajo mí.”
Nara apartó la mirada, parpadeando con rapidez. En ese instante, Katsu recordó que bajo la armadura, la agudeza y la arrogancia cuidadosamente cultivada, Nara seguía siendo una niña; una niña lejos de casa, sola, con un viejo necio de explorador como único compañero.
Descendió de un salto de Mondai y corrió entre las piedras rotas para envolver a Nara en un abrazo apretado. Aunque ella no correspondió al gesto, tampoco se apartó.
“Has hecho bien, señora Shinjo” dijo Katsu. “Los Shinjo estarán orgullosos.”
“Huí.” Sus hombros se agitaron. “Como una cobarde, los dejé morir.”
Katsu la sostuvo a la distancia de un brazo, encontrando su mirada enrojecida. “No es cobardía retirarse. Es cobardía rendirse al miedo.” Asintió hacia la flecha que había dado muerte. “Seguiste el rastro de una abominación hasta su guarida y vengaste a tus camaradas caídos. Un Gran Recorrido verdaderamente glorioso.”
Nara se restregó los ojos con un puño, logrando solo mancharse más de tierra. “¿Es eso lo que dirás a mi padre?”
Él sonrió. “A él, y a cualquiera que quiera escuchar.”
La sonrisa de Nara fue pequeña y vacilante, pero quizás la primera emoción sincera que Katsu había visto en la joven noble. Tal vez aún hubiera esperanza para ella.
Le dio una palmada en el hombro. “Ven, tomemos un trofeo.”
Un rugido resonó entre los riscos.
Fue como si Katsu hubiera caído en un estanque de agua de deshielo. La sonrisa de Nara se desvaneció, su expresión reflejando la helada aprensión que lo atenazaba a él también.
Otro bramido llegó por la derecha, respondido por un tercero desde la dirección de la cueva. Con la garganta cerrada, Katsu cerró los ojos. Había cometido uno de los peores errores que un explorador podía cometer.
Había supuesto que su enemigo estaba solo.
Las rocas se movieron en lo alto de la colina, los acantilados resonaron con resoplidos y pesadas zancadas cuando los tres ogros descendieron hacia ellos.
“Rápido.” Arrastró a medias a Nara hasta Mondai, prácticamente empujándola a la silla. “Cabalgad hacia las estepas. Yo los distraeré.”
“No te abandonaré.” Ella le aferró el brazo.
“Entonces moriremos juntos.”
Sus dedos se clavaron en la carne de Katsu. “Si es necesario.”
“Aquí no hay gloria, ni hazañas dignas de canción.” La miró fijamente. “Todo lo que nos aguarda al final de esta cabalgata es una muerte dura y sangrienta.”
Aunque la garganta de Nara se agitó, sus ojos permanecieron firmes. Ya no había orgullo, ni ambición desmedida, ni miedo al fracaso.
Todo lo que quedaba era una samurái Unicornio.
“Te guste o no, estamos juntos en esto” dijo, y Katsu supo que lo decía en serio.
Él le estrechó el brazo antes de saltar tras ella. Al notar que Nara se tensaba, Katsu soltó una breve risa. “Puede que yo sea mejor explorador, pero tú eres mucho mejor jinete.”
Mondai rompió en galope al más leve toque de los talones de Nara. Apenas había posibilidades de dejar atrás a los ogros, menos aún llevando a dos. Aun así, Mondai era tan testarudo como su jinete. Corrieron a toda velocidad por un estrecho desfiladero, perseguidos por rugidos y piedras que rodaban.
Un ogro saltó desde una loma baja, espada mellada en alto. La flecha de Nara le alcanzó en la curva de un codo nudoso, estropeando el golpe. Otro de los monstruos lanzó una lanza pesada desde atrás. Katsu siguió con la vista el arco del arma y se inclinó en la silla, rodeando la cintura de Nara para guiarla lejos de la trayectoria del proyectil.
Los ogros quedaron atrás, pero Mondai resoplaba, con espuma en los labios. No lo lograrían así, no de esa forma. Pero quizá aún hubiera una posibilidad. La larga experiencia había enseñado a Katsu que el arma más poderosa de un explorador no era la espada ni el arco, sino la propia tierra.
“¡Hay un cañón más adelante donde la lluvia socavó el acantilado!” gritó por encima del viento. “¡Podemos hacerlo caer sobre ellos!”
Con un asentimiento firme, Nara guió a Mondai hacia el cañón. Era tal como lo recordaba Katsu: un saliente rocoso colgaba peligrosamente sobre la piedra firme más abajo. Le hizo una seña a Nara para que frenara, y se deslizó del lomo de Mondai en cuanto el caballo redujo lo suficiente la velocidad como para no romperle el cuello en la caída.
“Sube por la loma.”
Nara se volvió, interrogante.
“¿Crees que esas bestias van a esperar a que les derribemos la montaña encima?” preguntó Katsu. “Alguien debe atraerlas bajo las rocas.”
Ella sacudió la cabeza con rabia. “No te abandonaré…”
“Tú eres mejor jinete. Yo nunca lo lograría.” Extendió la mano. “Dame tu arco.”
Nara frunció el ceño.
“No dejes que la obstinación nos asesine a los dos” dijo. “Por una vez, déjame elegir la osadía.”
A regañadientes, la joven noble le entregó su arco y su aljaba, y luego espoleó a Mondai colina arriba.
Katsu apenas había encajado una flecha cuando el primero de los ogros irrumpió en el cañón. Corrió hacia las piedras desiguales bajo el saliente, disparando mientras avanzaba. El arco de Nara era verdaderamente excelente. Las flechas se hundieron en el pecho, el hombro, el muslo del ogro, clavándose casi hasta las plumas.
La bestia tropezó. Su pesado cuerpo chocó contra el lateral del acantilado, desprendiendo polvo.
“Aún no” murmuró Katsu mientras se refugiaba entre dos rocas más grandes. Aunque los otros dos ogros no tardaron en unirse a su compañero herido, el espacio bajo el saliente era demasiado estrecho para que blandieran sus armas largas.
Katsu logró acertar otros dos disparos cuando los ogros soltaron sus espadas mayores. Sacando cuchillos toscos de sus cinturones, los dos primeros se agacharon bajo el saliente. Eran un blanco tentador, pero la atención de Katsu se desvió hacia el tercer monstruo.
El ogro herido se había detenido más allá de la sombra del saliente, la cabeza ladeada. Un repiqueteo de cascos llegó desde arriba. El ogro alzó la vista, con los ojos muy abiertos al ver a Nara y Mondai sobre el risco. Abrió sus fauces colmadas, aspirando aire para gritar una advertencia.
Maldiciendo, Katsu ignoró a los dos que se arrastraban hacia él. Su flecha alcanzó a la criatura en la boca hedionda. Aunque el disparo no lo derribó, sí lo silenció. Con un bramido ahogado, la bestia arrancó la flecha, los ojos centelleando de furia mientras se agachaba bajo el saliente.
Era demasiado cerca para la arquería. Katsu intentó escabullirse de los ogros, pero uno le aferró la pierna. Uñas afiladas se clavaron en su pantorrilla. Apretando los dientes para no gritar, arañó la roca, pero fue arrastrado inexorablemente hacia atrás.
Pequeñas piedras llovieron desde arriba. Aunque el saliente retumbaba ominosamente, los ogros parecían absortos en su presa.
El dolor estalló en su pierna cuando uno de ellos hundió el puñal en su muslo. Katsu desenvainó su espada, solo para que el ogro herido se la arrancara con la misma facilidad que un tallo de hierba. Una cruel diversión se estiró en sus fauces ensangrentadas. Lo pinchó con la hoja, una, otra vez. Los otros ogros se apiñaron cerca, su risa semejante a graznidos de cuervos carroñeros.
Incluso a través de los sentidos empañados por el dolor, Katsu oyó el crujido seco del saliente al ceder.
Cayó en una riada de roca aplastante. El ogro con la espada de Katsu tambaleó y cayó cuando una roca del tamaño de un pecho convirtió su cabeza en una ruina roja. Otro intentó alzarse, hasta quedar sepultado bajo una avalancha de tierra suelta. Piedras llovieron, ahogando los rugidos del último ogro. Dio un paso tambaleante, con la pierna destrozada por un peñasco.
El ogro cayó sobre Katsu. Su brazo se quebró como leña seca, el dolor tan agudo como aquella magari-yari del Clan León hacía ya tantos años. Aunque las rocas lo habían perdonado, el peso del monstruo moribundo le aplastaba los pulmones. Manchas oscuras devoraban su visión. Jadeó, las costillas rotas crujiendo unas contra otras mientras luchaba por tomar aire.
Algo se anudó en su hombro y tiró con fuerza. La agonía de ser lentamente aplastado no era nada comparada con la de ser arrancado de debajo del cadáver.
Una sombra se inclinó sobre él. Unas manos le desgarraron la ropa mientras Nara trataba de contener las heridas que ahora sangraban libremente sin la presión.
“No malgastes tu tiempo” logró resollar.
“Es mi Recorrido. No puedes decirme qué hacer, viejo.” Lágrimas surcaban las mejillas sucias de la joven noble mientras arrancaba jirones de lo que habían sido sus ropas finas.
“He visto suficiente muerte como para saber cuándo es mi turno.” Le apartó las manos con el único brazo que le quedaba. “Si quieres ayudar, incorpórame.”
Ella lo acomodó contra un peñasco y le acercó un cantimplora a los labios. Solo agua. Una lástima, pero no había remedio.
Katsu se limpió la boca, cuidando de no mirar el desastre que los ogros habían hecho de él. “Perdí tu arco.”
“Puedo conseguir otro.” La voz de Nara sonaba tan áspera como los riscos.
Un suave relincho llegó de la izquierda. Con esfuerzo, Katsu giró la cabeza para ver a Mondai. Aunque la montura llevaba la silla arañada y un largo raspón en el lomo, parecía en su mayor parte ilesa.
Satisfecho, Katsu volvió la vista a Nara. “Cuida bien de él.”
Ella dejó escapar un ruido a medio camino entre la risa y el sollozo. “Creo que será él quien cuide de mí.”
“Te llevará a casa.” Los miembros de Katsu estaban entumecidos, su voz lejana. “Esto dará para un buen relato.”
“Lo dará.” Asintió. “Aunque no para mí.”
La sorpresa se abrió paso incluso entre los sentidos apagados de Katsu.
“Creí entender el Gran Recorrido, pero estaba equivocada.” Nara le apoyó una mano en el brazo. “No se trata de gloria personal, sino de volver al clan con una historia digna. No la mía, sino la tuya.”
“¿Y esa será la historia que contarás?” preguntó Katsu.
Ella sonrió. “A cualquiera que quiera escuchar.”
Le costaba respirar, pero al menos el dolor había menguado.
Nara le aferró el brazo. “Sigue cabalgando, Shinjo Katsu. Las hogueras de nuestros ancestros te esperan.”
Él soltó una risa áspera.
El elogio arruinado, Nara ladeó la cabeza.
“Perdona.” Su voz era apenas un susurro. “Es solo que es la primera vez que usas mi nombre.”
Se sentía como si Katsu resbalara de nuevo por un largo túnel, la visión reduciéndose hasta un minúsculo alfilerazo de luz. Aun así, escuchó las palabras de Nara, claras como el viento sobre las estepas.
«No será la última.»
Aunque le costó sus últimas fuerzas, Katsu sonrió a su joven protegida. No. Ya no era una joven. No más. La mujer que se alzaba ante él era una samurái. Una Unicornio. Una Shinjo.
Quizá, después de todo, hubiera algo que decir en favor del Gran Recorrido.