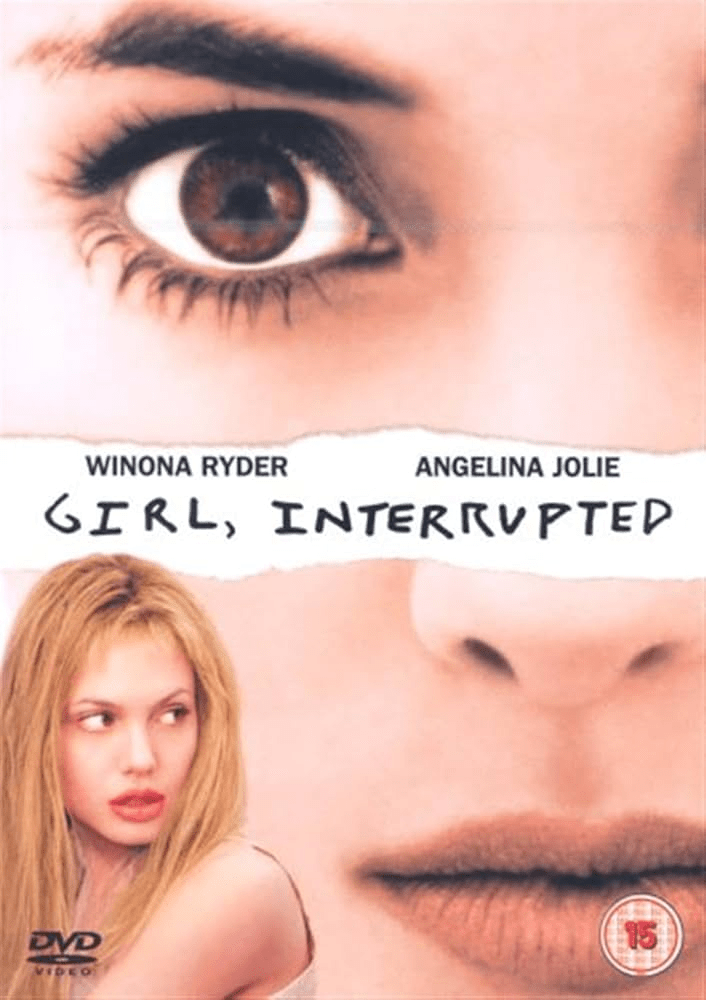Una historia del Clan Unicornio
por Evan Dicken
Iuchi Saina era un fracaso y una desgracia. Por mucho que meditara no cambiaría eso.
“Concéntrate en el viento, la lluvia, la piedra, el incienso encendido. Separados, pero parte de un todo armonioso.” La calma del abad Ienaga solo apretaba más el nudo de ira en el pecho de Saina.
Seis meses. Seis. Más de medio año desde que la enviaron al Monasterio de las Cuatro Piedras para la autorreflexión. Saina lo había intentado; de verdad lo había hecho. Pero la armonía se había mostrado tan esquiva como la lluvia en el desierto.
No debería haber golpeado a Shinjo Masato, y supo que fue un error en el mismo momento en que lo hizo. Pero se sintió tan bien, por una vez, solo una vez, borrarle la sonrisa burlona de la cara.
No importaba que Masato hubiera ido por su espada. No importaba que él y sus cuervos risueños picotearan a Saina desde el momento en que entró en la escuela de la Maestra Ayako. Lo único que importaba era que Saina había perdido el control. Masato pagó por su fracaso con quemaduras y huesos rotos. ¿Y Saina?
Ella aún estaba pagando.
“Concéntrate en la campana.” El abad Ienaga hizo sonar su condenada campana otra vez. “Siente la reverberación atravesar cada elemento.”
Apretando los ojos, Saina trató de apartar la ira de sus pensamientos.
“No se puede forzar el equilibrio,” dijo Ienaga.
“Lo sé.” Habló entre dientes. Si los espíritus pudieran ser golpeados o forzados a rendirse, Saina habría superado hacía tiempo incluso a la Maestra Ayako. Pero todos los Iuchi sabían que ese camino llevaba a la magia de sangre y la corrupción. Los Guardianes de Nombres no eran como otros shindōshi. Su relación era más personal, un lazo de confianza y respeto mutuo que trascendía el simple ritual.
Al notar que el abad había guardado silencio, Saina entreabrió un ojo. La postura de Ienaga era tan rígida como las estatuas de bronce dispuestas por el santuario.
“Mis disculpas por mi rudeza.” Saina soltó un suspiro frustrado. Había dejado que su temperamento la dominara. Otra vez.
Él emitió un murmullo desdeñoso. “La descortesía es una hoja que solo corta a quien la empuña.”
Una campana sonó. No una de las campanillas de meditación de Ienaga, sino el tañido grave y profundo de la gran campana del templo de las Cuatro Piedras. Extraño. Era bien pasada la mitad del día y demasiado temprano para el ritual vespertino.
La pantalla del templo se deslizó, revelando a un monje arrodillado. “Un mensajero del señor Harunobu.”
Saina frunció el ceño. Sabía poco sobre Harunobu. Un noble Iuchi menor cuyo feudo montañoso consistía en unas pocas aldeas mineras empobrecidas. Aunque técnicamente era el señor de las Cuatro Piedras, el monasterio estaba exento de impuestos o cuotas de trabajo.
Ienaga se volvió hacia Saina. “Regresa a tus aposentos.”
Saina se puso de pie, pero se detuvo al oír una tos avergonzada del monje afuera.
“Disculpad, pero el mensaje es para la dama Iuchi.”
La sorpresa de Saina debió ser evidente, porque el abad asintió con sequedad. “Veamos de qué se trata.”
Salieron del resplandor perfumado de incienso del templo central de las Cuatro Piedras y entraron en la lluvia. Esta empapó las ropas de Saina, con gotas heladas deslizándose por su espalda.
Un samurái con una armadura de explorador maltrecha esperaba junto a la puerta oeste. Cerca, un par de caballos bebían con avidez del abrevadero del templo. Eran del tipo pequeño y peludo que preferían quienes habitaban las montañas Espina del Mundo. Varios de los iniciados del templo trabajaban arduamente cepillando sus crines y quitando restos de sus cascos. Ambos animales seguían con los arneses puestos, lo que significaba que el mensajero no pensaba quedarse.
Al acercarse, el samurái hizo una reverencia respetuosa. “Soy Zeshi Minori. Mis disculpas por la intromisión, pero el señor Harunobu oyó que había una Guardiana de Nombres aquí.”
Saina parpadeó. “Soy yo.”
Minori cayó de rodillas, una mezcla de alivio y preocupación en su rostro manchado de tierra. “Entonces necesitamos desesperadamente su ayuda.”
“Deberíamos hablar dentro.” La voz de Ienaga fue tajante.
Minori negó con la cabeza. “No hay tiempo.”
Ienaga se irguió. “No sé qué espera lograr aquí, pero Iuchi Saina no—”
“Quiero oír la petición del señor Harunobu.” Las palabras salieron solas. Con las mejillas encendidas, Saina miró a Ienaga. Aunque la expresión del abad seguía serena, un destello de advertencia brillaba en sus ojos oscuros. Todo eso se le escapó a Minori, quien se puso de pie.
“Es un kansen, mi señora. Los mineros rompieron una cámara subterránea y liberaron un espíritu de terrible poder. El señor Harunobu envió a cuatro de nuestros mejores samuráis. Ninguno regresó. Ahora el demonio amenaza la aldea con temblores y desprendimientos.” Dio un paso adelante, con la mirada suplicante. “Usted es la única Guardiana de Nombres a dos días de camino.”
“Busquen a otra persona.” Fue el abad Ienaga quien respondió. “Pueden traer a los aldeanos a las Cuatro Piedras.”
“La furia del kansen ha hecho inestables los acantilados,” replicó Minori. “No podemos evacuar el pueblo.”
“Lo lamento,” dijo Ienaga. “Pero la dama Iuchi no puede ayudarlos.”
Saina se tensó, los hombros firmes contra la ira que amenazaba con desbordarla. “No le corresponde al abad decir lo que puedo o no puedo hacer.”
Una sorpresa momentánea cruzó el rostro arrugado de Ienaga. “Estás aquí por orden de tu maestra.”
“Se perderán vidas si no ayudo,” dijo Saina. “Ayako lo entenderá.”
Ienaga asintió con pesar. “No puedo ordenarte que te quedes.”
Era lo más parecido a un acuerdo que Saina recibiría del viejo abad. Con el rostro encendido por el intercambio, se volvió hacia Minori.
“Dame un momento para recoger mis cosas.” Saina corrió de vuelta a su pequeña habitación. Cuatro pasos por tres, contenía poco más que su esterilla y un cofre lacado.
A pesar del dolor de la separación, había cumplido su promesa a la Maestra Ayako de no invocar a sus espíritus. Pero una promesa rota pesaba poco frente a tantas vidas.
Con una respiración profunda, Saina abrió el cofre. Sus dedos rozaron una trenza intrincada de crin, una colección de piedras de río pulidas encerradas en vidrio transparente.
“Hesiesh, Ulurua.” Saina susurró los nombres verdaderos de los espíritus, deleitándose con la sensación de las sílabas antinaturales en su lengua.
Fuera de su puerta, la lluvia amainó mientras los elementales de viento y agua enviaban hilos de corriente al interior de la habitación. El pequeño río se partió, rodeándola en un delgado anillo plateado. Conteniendo las lágrimas, Saina apretó los talismanes contra su pecho. A los espíritus no les importaban sus fracasos. Un lazo simple, pero más profundo que el Río de Oro.
Quedaba un último talismán en el cofre. Una flecha, con las plumas chamuscadas, el asta quemada, la cabeza de acero ennegrecida por el fuego.
Saina vaciló. No era que confiara menos en el espíritu de la flecha que en los demás. Kelak había sido el primero, una llama constante que iluminaba incluso los momentos más oscuros de su vida. Fue Kelak quien secó las lágrimas de Saina cuando Masato y los demás eran particularmente crueles. Kelak quien la envolvió en su cálido abrazo cuando los vientos helados aullaban sobre la tundra. Saina confiaba en Kelak más que en sí misma.
Y ahí radicaba el problema.
Se dijo a sí misma que esta vez no sería como con Masato — su temperamento como yesca para la llama voraz de Kelak. Esta vez se enfrentaba a un kansen, no a un cortesano mezquino celoso de sus dones.
“Que se condene Ayako. Te necesito.” Alzó la flecha, sintiendo el calor feroz de Kelak fluir por su brazo.
Por primera vez en meses, Saina se sintió completa.
Guardó los talismanes en su bolsa, casi flotando al salir de la habitación. Incluso el frío de la lluvia pareció disminuir cuando rodeó el modesto jardín de piedra del monasterio.
Minori e Ienaga estaban donde los había dejado. A juzgar por la frialdad del abad, no había logrado convencer a la samurái del error de su señor.
Minori señaló las monturas. “¿Puedes manejar un caballo en la montaña, mi señora?”
“Soy Unicornio.” Esa era toda la respuesta necesaria.
Un monje le entregó las riendas. Sin mirar a Ienaga, montó y asintió a la exploradora.
“Guíame.”

Yamanaka resultó ser un revoltijo de viviendas de piedra aferradas al costado de uno de los picos más pequeños. Saina y Minori habían viajado durante la noche. A menudo el camino se reducía a poco más que un sendero de pastoreo, pero de algún modo los ponis mantenían el equilibrio, caminando sobre el terreno irregular con la seguridad de cabras montesas.
Era obvio por qué el señor Harunobu había mantenido a los aldeanos en Yamanaka. Parte de la montaña se había desprendido, enterrando parcialmente la única curva en zigzag que conducía al pueblo. Saina y Minori tuvieron que abandonar sus monturas para medio escalar, medio trepar la pendiente.
Caras tiznadas de hollín observaban a Saina y Minori desde puertas en sombra, labios apretados y ojos nerviosos. El señor Harunobu estaba en el centro de un grupo de samuráis inquietos. Tenía el rostro alargado, una ceño perpetuo y ojos tan implacables como acantilados de esquisto.
«¿Eres Saina?» preguntó Harunobu con voz tan directa como su porte.
Ella inclinó la cabeza.
Él la miró de arriba abajo. «Pensé que serías mayor.»
Sintió un rubor subir por su cuello. «He sido entrenada en el arte de la Conservación de Nombres por la señora Iuchi Ayako.»
«Nunca oí hablar de ella.» Dijo Harunobu, insultantemente directo, incluso para un señor feudal.
El calor en las mejillas de Saina se expandió. Con esfuerzo, reprimió el temperamento que comenzaba a crecer.
«Con respeto, señor… usted me envió a llamar.»
Él cruzó los brazos. «Eso fue antes de saber que solo eras una iniciada.»
«Una iniciada dispuesta a arriesgar su vida por usted y su gente.» Saina luchó por mantener la voz nivelada.
Su ceño se profundizó. «Tu inexperiencia podría empeorar la situación.»
Saina alzó una ceja, mirando alrededor del pueblo lleno de escombros. «¿Empeorar esto?»
La mandíbula de Harunobu palpitó. Una vez. Dos veces. De repente, hizo un gesto hacia una apertura irregular en la pendiente.
«Baja por el conducto central, gira a la derecha en la primera bifurcación, sigue bajando.»
«¿Sabe algo de este espíritu?» preguntó Saina.
Él gruñó. «Solo que mató a una veintena de mineros y a cuatro de mis mejores samuráis.»
Saina hizo una mueca. En un conflicto espiritual, el conocimiento era su mejor arma. Acercarse al kansen a ciegas sería como entrar en un duelo con las manos atadas.
Aunque su señor solo mostraba una mirada fría y escrutadora, los samuráis de Harunobu se apartaron del camino de Saina con reverentes inclinaciones.
Ella tomó una de las linternas abandonadas fuera de la mina. Kelak podría haberla encendido en un pestañeo, pero Saina temía que no se detendría en un simple fósforo, así que optó por usar un pedernal.
La mina apestaba. Una mezcla de tierra removida y agua estancada, atravesada por el hedor enfermizo de la muerte. Precavida con el aire malo, Saina metió una mano en su bolsa para agarrar el amuleto trenzado de crines de caballo.
Hesiesh llegó con el lejano retumbar de cascos, el chasquido de banderas de guerra. Su viento era audaz, animado como los vendavales que rugían a través de las amplias llanuras que Saina llamaba hogar. La envolvía, tirando de su cabello, soltándolo del lazo de cuero.
Puso una mano hacia el suelo, con la palma hacia abajo. «Guarda fuerzas, viejo amigo.»
De mala gana, las ráfagas se calmaron. Una remolino de aire fresco rodeó a Saina mientras descendía más.
La furia del kansen había abierto grietas en la mina. Agua contaminada goteaba del techo. Aunque el cuello y los antebrazos de Saina se erizaban ante la cercanía de tanta corrupción, era alentador ver que los lazos del kansen no se habían deteriorado por completo. De lo contrario, ya se habría liberado de la mina hace tiempo.
Un grupo disperso de rostros pálidos la saludó al pie de una larga escalera. Samuráis de Harunobu. Algunos habían sido aplastados por rocas, otros parecían medio tragados por la misma montaña.
Saina metió la mano en su bolsa, buscando consuelo en la cercanía de sus espíritus.
Unos cuarenta pasos más adelante, el túnel se ensanchó en una caverna. A diferencia de la piedra rugosa de los conductos superiores, la cámara tenía un acabado trabajado.
La linterna de Saina iluminó grabados sombríos en la roca. Constelaciones de sigilos grabados, inscripciones cuidadosas partidas por grietas y piedras caídas. Aunque Saina no era erudita, sabía lo suficiente para reconocer antiguos sellos. Sus sospechas se confirmaron con los riachuelos de corrupción iridiscente que se filtraban por las grietas.
Un gran montón de piedras bloqueaba el fondo de la caverna. La linterna de Saina reveló una mano pálida asomando entre los escombros. Hizo pasar la luz por el montón, notando un trozo de tela, una mancha de sangre, un mechón de cabello oscuro. Los dedos de Saina se apretaron en sus talismanes. Al menos los mineros parecían haber muerto rápido.
Como el gruñido de un perro feroz, la roca arriba retumbó mientras Saina cruzaba la caverna. Instó a Hesiesh más fuerza. Aunque el elemental de aire poco podía hacer para detener un derrumbe, el viento tal vez fuera suficiente para desviar una piedra que cayera.
Aún podía sentir el poder en los sellos. Como una hoguera distante, brillaban en los bordes de su percepción. Los más cercanos a la brecha parecían siseantes y parpadeantes, extinguiéndose mientras la corrupción desgastaba las protecciones.
Para desterrar al espíritu vil, Saina necesitaría limpiar los escombros; pero eso desharía el poco poder que quedaba.
Tragando contra el nudo en su garganta, enderezó los hombros. Los sellos de la caverna parecían emanar de una piedra clave en el techo. La corrupción había infiltrado la piedra, venas opalescentes surcando los sellos como aceite sobre el agua.
Solo era cuestión de instar a Hesiesh a aplicar toda su fuerza sobre la piedra clave. Tierra y grava suelta azotaban el aire. Saina levantó un brazo para protegerse la cara.
Hubo un crujido agudo, aunque no desde arriba. Un destello a su izquierda fue la única advertencia cuando el kansen atacó. Se lanzó al suelo justo cuando una pesada losa se estrelló contra la pared de la caverna detrás de ella.
Como siempre, la ira le llegó más fácilmente que el miedo. Con el nombre de Ulurua en sus labios, Saina se puso de pie mientras el kansen se levantaba del montón.
Una enorme figura vaga con forma de caballo, hecha de piedras, llenaba el fondo de la caverna. Diamantes rugosos brillaban como antorchas entre las rocas, ardiendo de furia mientras el kansen pateaba el suelo. Cada movimiento suyo estaba acompañado por el chirrido furioso de piedra contra piedra.
Saina no esperó a que el kansen embistiera. Al llamarlo, Ulurua envió tentáculos líquidos por el aire. Aunque más sutil que Hesiesh, el elemental de agua no era menos contundente. Riachuelos se infiltraron en el kansen, un río que buscaba socavar su forma física.
El espíritu corrupto se estremeció, sus miembros pétreos rígidos. Con un sacudimiento chirriante, pareció apretarse. Ulurua fue expulsado del kansen, agua salpicando entre las rocas.
Hesiesh atacó al kansen, pero ni siquiera el viento más fuerte podía hacer mucho contra un alud. Pezuñas de pedernal sacaban chispas del mineral de hierro mientras el kansen embestía. Una lo rozó en el hombro izquierdo, lanzándola a través de la caverna como una seda al viento.
Rebotando contra la dura pared de piedra, Saina intentó levantarse, moverse, llamar, pero su cuerpo se sentía flojo y líquido. Su hombro izquierdo vibraba, el brazo de debajo, inútil como cuerda empapada.
Aunque el golpe del kansen había hecho que la linterna de Saina cayera de su mano, la furia del espíritu brillaba lo suficiente para iluminar la caverna. Moviendo la boca, Saina vio la sombra del kansen crecer en la pared lejana. La criatura se erguía sobre ella, pezuña alzada.
Finalmente, Saina logró llenar sus pulmones castigados con aire. El nombre salió como un susurro, una plegaria, ahogada por el grito chirriante del kansen.
«Kelak.»
Con un crujido de leña seca, el elemental de fuego rugió a la vida. Kelak llegó en un torbellino de brasas brillantes, el aire lleno de los aromas almizclados de antorchas y fogatas, de llamas contenidas pero siempre luchando por liberarse.
Apoyándose sobre las rodillas, Saina liberó a Kelak contra el espíritu corrupto. Cada grito furioso era respondido con un surtidor de llamas. El calor del asalto de Kelak le tensaba la piel del rostro; su cabello, agitado por el viento, comenzaba a humear. Pero Saina apenas sentía otra cosa que un estallido de furia jubilosa.
Esta no era la escuela de la maestra Ayako. Su enemigo no era un bravucón arrogante, sino un espíritu caído en la corrupción. No tenía por qué contenerse.
Por una vez, Saina podía convertirse en la llama.
Aullando como una Doncella de Batalla Utaku, se puso en pie de un salto. Verdaderos nombres brotaron de sus labios. Hesiesh se unió a Kelak, avivando las llamas del elemental de fuego hasta forjar un resplandor cegador. El kansen se retorcía en medio del infierno, lanzando coces con pezuñas afiladas como navajas.
Saina envió a Ulurua a lo largo del suelo de la caverna. El agua le subió por las piernas al kansen. En vez de intentar retenerlo, Saina instó a Ulurua a infiltrarse en el cuerpo pétreo de la criatura. Atacado por Kelak y Hesiesh, el espíritu corrupto no podía expulsar al elemental de agua.
Como si comprendiera que ella era la fuente de su tormento, el espíritu se giró hacia Saina, los ojos de diamante ardiendo de furia en medio de las llamas.
Saina soltó una carcajada y cerró el puño de su mano sana.
El kansen dio un paso hacia ella y trastabilló. El vapor se elevó mientras las llamas impulsadas por el viento de Kelak calentaban el agua en su interior, haciéndola expandirse. Las rocas se desplazaron, el crujido de la piedra rompiéndose se alzó por encima del rugido del fuego.
Saina se lanzó tras una roca inclinada justo cuando el kansen explotaba. Fragmentos de piedra al rojo vivo rebotaron contra las paredes de la caverna, lloviendo sobre Saina como un aguacero abrasador y cortante. Por gracia de las Fortunas, las piedras solo la golpearon y chamuscaron, sin mayores daños.
Luego todo quedó en silencio, salvo por el silbido de la roca enfriándose.
Saina se puso en pie tambaleándose. Destruir la forma física del kansen lo dejaba vulnerable. Ahora solo restaba desterrar a esa vil criatura.
Inspiró con dificultad, pero se detuvo al oír un gorgoteo espeso proveniente del otro extremo de la caverna.
Se giró lentamente.
La destrucción del espíritu había dispersado las piedras apiladas. La corrupción se filtraba desde la roca, una inundación prismática cuyos tentáculos contaminados se extendían por la caverna. Con el traqueteo de piedras sueltas, una de las mineras se puso en pie. Tenía el cuello torcido en un ángulo grotesco, las costillas hundidas, y uno de los brazos era poco más que un amasijo de hueso sangriento.
Saina se cubrió la boca con una mano mientras los demás cadáveres emergían de los escombros, formando un semicírculo irregular al otro lado de la cámara.
Saina negó con la cabeza. Habían destruido la forma del kansen. Para manifestarse en el mundo físico tan pronto, necesitaría un poder inimaginable.
A menos que hubiera derrotado al espíritu equivocado.
El horror apagó las llamas de su furia. Aturdida, volvió la mirada hacia el montón de piedras que era todo lo que quedaba de la forma física del kansen.
No. No era un kansen. Era un espíritu guardián. Debió de despertar cuando los mineros rompieron el sello de la caverna. Los samuráis de Harunobu no habían sido asesinados por malicia, sino por deber.
Con la mandíbula apretada, Saina parpadeó para contener las lágrimas de rabia. La cámara apestaba a corrupción, sí. Las piedras del guardián estaban cubiertas de una efusión contaminada, pero bajo la podredumbre, Saina podía sentir al espíritu: disminuido, sí, pero sin corromper.
Qué estúpida había sido.
Los cadáveres avanzaron, impulsados por una sombra opalescente que flotaba en el aire polvoriento como la luz refractada bajo el agua.
Saina se irguió con una respiración temblorosa. No era momento para arrepentimientos. Había fallado, pero aún había una oportunidad de enmendarlo.
Al llamado de Saina, sus espíritus rodaron sobre los muertos vivientes. Arcos de llamas impulsadas por el viento arrancaban la carne del hueso. Vapor llenó la cámara mientras el agua brotaba de las grietas en la roca, derribando a los mineros caídos.
Saina se mantenía en pie dentro de una burbuja de calma, protegida por sus espíritus. Con el brazo herido pegado al pecho, observó mientras la vida antinatural de los cadáveres se extinguía poco a poco. Incluso cuando el último de los muertos vivientes cayó, el poder del kansen seguía creciendo. La corrupción fluía por la cámara en oleadas viscosas, las piedras apiladas distorsionadas como por un espejismo de calor.
Saina parpadeó para aclarar las lágrimas ardientes, tratando de identificar la fuente de la corrupción. El aliento se le atascó en la garganta al ver un fulgor irreal entre las rocas. Una luz antinatural centelleaba entre las piedras. Cruel y cáustica, parecía adherirse a su piel como una película aceitosa.
Aunque jamás había sentido algo semejante, Saina sabía reconocer aquel resplandor maligno. Aunque los Reinos Espirituales eran muchos, ese brillo solo podía tener un origen: de algún modo, en lo profundo del corazón frío de la montaña, se había abierto un portal al Reino del Tormento.
Antes de que pudiera procesar esa revelación, el kansen atacó.
Como una nube de moscas cadáver, el poder del kansen se extendió por la cámara. Colores antinaturales llenaron el aire, tonalidades enfermizas para las que Saina no tenía nombre. Su vista se desviaba del ente, como si incluso sus ojos rechazaran la corrupción.
Los destellos crueles cortaban como cuchillas. Hesiesh, como un halcón acosado por gorriones, intentó escapar del asalto, solo para que el kansen desgarrara su forma turbulenta. Ulurua acudió en su ayuda, manifestándose como una ola rugiente. Pero el agua era poco más que neblina matinal ante el torbellino de motas brillantes.
Saina casi podía oír la risa cruel del kansen. Se agazapaba al otro lado del portal como una araña infernal, capaz de golpear el Reino Mortal sin exponerse. Saina no podía enfrentarlo directamente sin cruzar al Infierno, un viaje del que ni ella ni sus espíritus volverían.
Los fragmentos afilados se clavaron en Ulurua. El elemental vaciló, su ola disolviéndose en remolinos dispersos.
«¡Kelak, no!» gritó Saina, aunque sabía que el fuego no conocía la moderación. Kelak arremetió contra el kansen. Remolinos de llamas giratorias esparcían motas corruptas por toda la cámara.
Pero el kansen no estaba completamente en el Reino Mortal, era casi intocable incluso para los espíritus. Las motas cortantes atravesaron a Kelak, que se tambaleó, sangrando remolinos de ceniza.
La mirada de Saina recorrió la cámara en busca de una forma de ayudar a sus amigos. Pero los sellos estaban rotos, el guardián de la cámara destruido por ella misma.
Se irguió de golpe. Destruido, sí, pero no del todo roto.
Avanzando a trompicones, cayó de rodillas junto al montón de piedras humeantes. Aunque aún ardían lo suficiente para quemar, hundió la mano buena entre los escombros, buscando lo que quedara del espíritu guardián.
Por favor. Se aferró a través del dolor, de la neblina. Escúchame.
Como un tejón defendiendo su madriguera, el espíritu arremetió contra ella; su rabia era tan abrumadora, tan familiar. Atado por lenguas ya calladas, por manos hace tiempo reducidas a polvo; había habitado la montaña durante siglos incontables, guardián y prisionero a la vez.
Saina sentía la injusticia de su deber eterno: jamás pedido, pero todo lo que conocía. Pero al final, había fallado. Al igual que Saina.
La furia se enroscaba dentro de ella, casi indistinguible de la suya propia.
Tienes razón al estar enojado. Saina intentó superar la ira, esforzándose por alcanzar la emoción subyacente. Aquella que conocía tan bien, porque también vivía en ella.
Te temes a ti mismo. Tienes miedo de lo que podrías ser si pierdes el control. Tanto tiempo a solas. Contigo mismo. Con eso. Miró hacia el kansen, que aún destrozaba a sus espíritus.
El guardián vaciló.
No puedo imaginar lo que ha sido. Saina continuó. Ver tu rabia, tu miedo reflejados mil veces. Pero así como te observó, tú también observaste. No puedo derrotar a esta cosa sola, pero contigo tal vez logremos desterrar la corrupción. Al fin, podrías ser libre.
Sintió la resistencia del espíritu, pero no intentó forzar el vínculo. No te pido que me perdones. Ataqué cuando debí mirar, cuando debí escuchar. Y por eso, lo lamento. Por favor, ayúdanos a corregir esto. Después, puedes juzgarme como creas justo.
Hubo un momento de duda, y luego los dedos ampollados de Saina cerraron en torno a algo entre los escombros. Temblando, sacó el brazo y abrió la mano: un diamante ennegrecido por el fuego, agrietado por el agua, erosionado por el viento.
Le tomó todas sus fuerzas ponerse de pie. El cuerpo inclinado como si caminara contra un vendaval, Saina avanzó con el diamante extendido como una antorcha.
Colores inquietos invadieron sus sentidos, desangrándose de la vista al oído en un zumbido agudo y dolido. La piel de Saina se erizó como si estuviera siendo atacada por mil avispas demoníacas.
De algún modo, el guardián estaba forzando al espíritu corrupto a entrar en el Reino Mortal. Tal poder tenía sentido para un elemental de tierra. Bastiones de solidez, estaban más anclados que otros espíritus.
Podía sentir al guardián a su alrededor, dentro de ella. Aunque el kansen rugía, era como si Saina estuviera enraizada al lugar.
Como una pescadora arrastrando una red llena, Saina retiró la mano lentamente. Si hubiese estado sola, jamás lo habría logrado. Pero con el guardián, cuando se movía, lo hacía con el peso de la montaña.
Con un aullido que pareció desgarrar hasta la raíz del alma de Saina, el kansen fue arrastrado por completo al Reino Mortal.
Con voz como hierro oxidado, Saina gritó los nombres de sus espíritus. Cayeron sobre el kansen como una jauría de sabuesos. Hesiesh y Ulurua alzaron un torbellino. Las motas giratorias que formaban el cuerpo del kansen fueron arrastradas inexorablemente hacia el centro de la cámara, donde se ahogaron en agua arrancada de las profundidades aplastantes de la mina.
Solo cuando se recogió el último de los destellos centelleantes, Kelak descendió sobre la criatura, incandescente de furia.
Incluso protegida por el poder del guardián, Saina fue lanzada al suelo. Para cuando logró ponerse en pie, el kansen ya era una masa amorfa y chamuscada.
Tambaleándose hacia los restos del espíritu, Saina recitó con voz áspera los cantos de expulsión. El guardián se unió a sus otros espíritus para aportar poder a su llamado.
La luz llenó la cámara, tan brillante que dejó imágenes cegadoras danzando ante los ojos de Saina. Con un estruendo como relámpago seco, el kansen fue desterrado de vuelta al miserable reino que llamaba hogar.
Invocando a sus espíritus maltrechos, Saina les pidió que concentraran su energía en el portal. A pesar de sus heridas, Kelak, Hesiesh y Ulurua respondieron de inmediato. El agua se extendió sobre la superficie del portal, una llama azotada por el viento se alzó para eclipsar la terrible luz. Pero aunque podían cubrir el agujero, no lograban cerrarlo.
Por favor. Saina extendió su conciencia una vez más hacia el guardián. Ayúdanos a terminar esto.
Se movió con el rumor de la piedra antigua; de la roca desplazándose en lo profundo de la tierra; del silencio fresco y sin luz de cavernas y túneles que ningún ojo humano vería jamás. Tras el velo de agua ardiente, dedos pétreos se extendieron sobre el portal. Lentamente, se cerraron en un puño, arrastrando los bordes del desgarrón antinatural hasta cerrarlo.
«¡Kelak!» Saina extendió su mano quemada hacia el portal. El elemental de fuego surgió de las sombras como una lanza arrojada, trazando una línea ardiente sobre la piedra. Brilló un instante antes de enfriarse hasta formar una cicatriz rugosa.
Saina aspiró con dificultad, esperando que todas las energías terribles del Reino del Tormento irrumpieran al exterior. Pero aunque la línea lucía como una herida cauterizada, el portal permaneció cerrado. Aunque un vestigio de la Corrupción de las Tierras Sombrías quedaba en la cámara, Saina no percibió nueva contaminación.
Con un gemido de alivio, se dejó caer al suelo. Sus espíritus, exhaustos, regresaron a sus talismanes. Una bocanada de aire cálido y húmedo curvó una sonrisa cansada en los labios de Saina. Más allá de sus fracasos, ellos jamás la abandonarían, ni ella a ellos.
Al final, eso era lo único que de verdad importaba.
Sintió un leve aleteo en el puño cerrado. Saina abrió los dedos y vio el diamante brillar con una luz pálida. Era hora de enfrentarse al guardián. Incluso agotados, sus espíritus eran más que capaces de desterrar al elemental de tierra herido. Pero si algo había aprendido en la caverna, era que debía asumir sus errores.
Colocó con cuidado la gema sobre una piedra cercana. «Me someto al castigo que juzgues justo.»
El silencio se extendió, tenso como los instantes previos a un alud. Saina cerró los ojos, esperando ser golpeada, rota, aplastada. Sería lo justo, considerando la destrucción que su temperamento había provocado.
Theraum.
La palabra resonó en su mente, sonora como una campana de templo. Aun así, tardó un momento en reconocerla por lo que era.
El nombre del guardián.
Negó con la cabeza, tragando con esfuerzo. «No he hecho nada para merecer tal confianza.»
No. Pero lo harás.
Los ojos de Saina estaban demasiado secos para lágrimas, pero aún así soltó un sollozo, los hombros temblando mientras recuperaba el talismán de Theraum.
Era más de lo que Saina se había atrevido a esperar. Más incluso de lo que podría soñar. Con una mueca de dolor, se puso de pie, sin ganas de enfrentar la larga subida para salir de la mina. Aun así, sabía que lo haría. Del mismo modo que soportaría las meditaciones interminables del abad Ienaga y las burlas de Masato. No podía controlarlos a ellos. Todo lo que Saina podía controlar era a sí misma: su ira, su miedo. Con la cabeza en alto, salió de la cámara.
Iuchi Saina podría ser una deshonra, pero nadie podía llamarla fracasada.
Ahora, ni nunca.