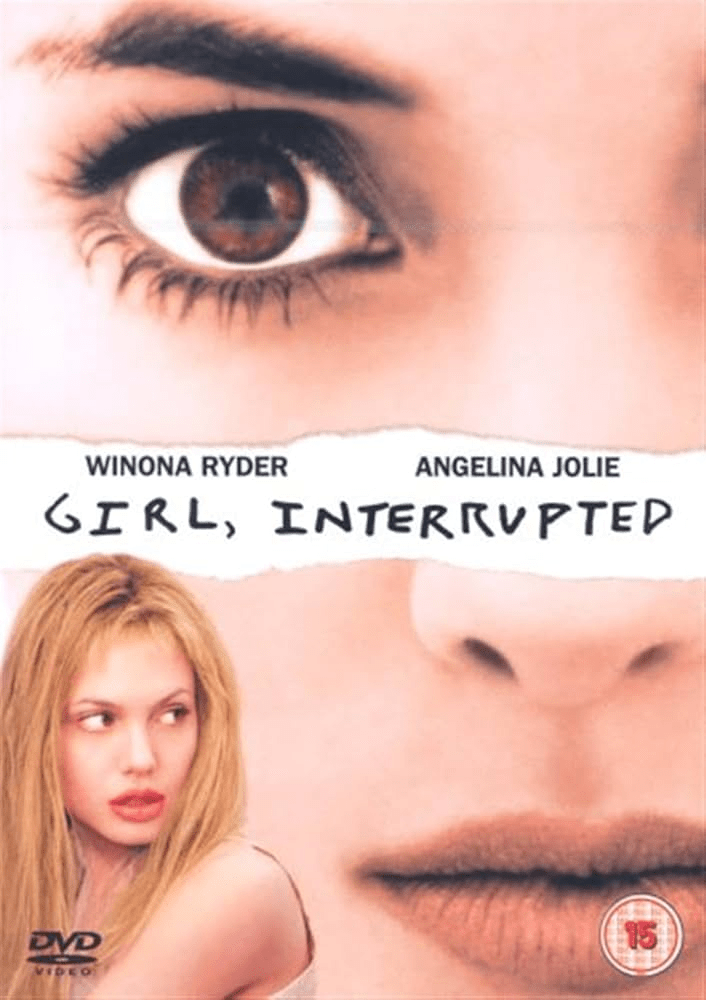Un relato del Clan Unicornio
por Robert Denton III
Utaku Kiyora jadeó cuando el caballo apareció ante su vista. Las altas hierbas ni siquiera rozaban las rodillas de la yegua. Su melena y pelaje brillaban con un resplandor rubio platino, el color de lo sagrado, el color de la muerte. Cuando más ejemplares emergieron de la niebla húmeda, Kiyora rió y extendió el catalejo con un chasquido que resonó.
Ella, como todos los niños Utaku, creció rodeada de caballos. Pero estos eran caballos salvajes, que se movían con la gracia de la brisa y la fuerza de una avalancha. Eran los verdaderos señores de las Llanuras Utaku: la Manada Bendita.
—Impresionantes —dijo—. Himari, ¿los ves?
Himari sólo gruñó, aferrada a los árboles.
Se decía que la fundadora de la familia de Kiyora—Utaku, la primera Doncella de Batalla—no pronunció una sola palabra en toda su vida. Por eso las Doncellas de Batalla rara vez hablaban, algunas incluso hacían votos de silencio. Esa era la parte de la tradición que más le costaba a Kiyora, sólo superada por no haber sido expulsada del dojo de su propia familia.
—Ven a mirar —insistió Kiyora, ofreciéndole el catalejo a su amiga con gafas—. Son enormes. ¡Y tan elegantes!
Himari parecía lista para huir si crujía una rama.
—Veo caballos todo el día.
—No como estos.
—¡No tan fuerte! ¿Olvidaste que no se nos permite estar aquí?
La Manada Bendita era sagrada para los Utaku. Ni siquiera los samuráis del clan podían observarla sin el permiso del daimyō.
Kiyora se encogió de hombros y volvió a mirar por el catalejo.
—Se supone que debo estar aquí —dijo—. No importa lo que diga mi maestra.
El peso de sus palabras perduró más que la niebla matinal. Aparecieron docenas de caballos más—algunos grises como el mármol, otros dorados y relucientes—pastando sobre la hierba húmeda.
—Hay tantos —observó Kiyora—. ¿Ves cómo se turnan para comer y vigilar?
Himari conocía bien el comportamiento equino, habiendo entrenado con una Maestra de Establos Utaku, pero Kiyora no podía contenerse.
—La mayoría asume que hay un semental dominante, pero en realidad, son las yeguas quienes deciden. Una empieza a pastar y las demás la siguen. Luego, otra va hacia el agua y el resto cambia su comportamiento para acompañarla. Si una corre, todas corren. Si una pelea, todas pelean. No hay una líder única—es la valentía individual de una yegua la que guía a la manada. Actúa, se separa… y confía en que las demás la seguirán.
La yegua alta levantó la cabeza con calma, encontrando la mirada de Kiyora a través de la lente.
El catalejo cayó de las manos de Kiyora.
—Nos ha visto —susurró Himari, tirándole de la manga—. ¡Vamos, vamos!
Su hocico estaba relajado, sus orejas en posición neutra. Sus ojos negros no mostraban miedo alguno.
—¿Crees que quiere que me acerque? —preguntó Kiyora.
—¿Qué? No puedes hablar en serio.
—Creo que está ocurriendo. Esto es… —Kiyora temblaba como los juncos agitados por el viento—. Ella está…
Un crujido resonó cerca. Himari palideció y trepó al árbol más cercano. Kiyora la siguió, con ramas arañándole el rostro. Se aferraron al tronco como monos.
Abajo, una samurái montada entró al claro al trote, con el arco corto en mano. Un círculo lavanda sólido, símbolo de la familia Utaku, brillaba en su hombro, mientras su amplio sombrero de paja llevaba el emblema de las Guardianas de la Llanura. Su corcel Shinjo pisoteaba los arbustos, con cascos envueltos en sandalias tejidas.
Kiyora se quedó rígida. Himari hizo una mueca. Ninguna se atrevió a respirar.
Una voz llamó desde cerca:
—¿Algo inusual?
Kiyora se estremeció cuando las diminutas patas de una araña le cruzaron la cara.
—Todo despejado —respondió la guardiana—. Sólo unos ciervos. —Chasqueó la lengua y su montura se giró hacia la manada.
Se detuvo. El viento llevó sus palabras hasta la copa del árbol:
—Unas crías extraviadas que deberían volver a casa.
Cuando la guardiana se fue, Himari lanzó a Kiyora una mirada que podría cortar leche.
Con el tiempo, la Manada Bendita se alejó, seguida por las guardianas a caballo. Himari bajó más rápido de lo que planeaba, cayendo torpemente entre los arbustos.
—¡No te basta con meterte en problemas tú sola, también tienes que meterme a mí!
—No estamos en problemas —replicó Kiyora, aterrizando con gracia y recuperando su catalejo.
—La Guardiana Tomé sabía que estábamos aquí. Nos tuvo en sus manos y nos dejó ir. Probablemente porque sintió pena por ti.
Eso dolió, pero Kiyora admitió en silencio que probablemente tenía razón. Aun así, se colgó la mochila y se internó en el rastro que dejó la manada.
Himari apareció a su lado.
—¿Adónde vas? Ya viste lo que querías, así que volvemos a casa, ¿no?
—Puedes volver si quieres —dijo Kiyora—. Yo aún tengo algo que debo hacer.
Himari la sujetó por los hombros.
—¿Qué tontería se te ha metido ahora en la cabeza?
Los cuidadores de establos eran gente firme. Apenas la semana pasada, Himari había detenido a un caballo desbocado, impresionando al instructor y prácticamente asegurando un alto puesto como caballerizo. Himari la presionaría hasta hacerla hablar, y Kiyora nunca fue buena guardando secretos.
—No vine sólo a mirar. Volveré a casa sólo cuando una me elija.
La comprensión se dibujó en el rostro de Himari. Palideció.
Una Doncella de Batalla no elegía a su montura. Los caballos eran escogidos de la Manada Bendita, que arrojaban a todos los demás jinetes, permitiendo montar sólo a mujeres guerreras virtuosas—sólo a verdaderas hijas de Utaku. Nadie sabía por qué, pero las aspirantes entrenaban sin cesar esperando ser elegidas. Sólo unas pocas lo lograban. La mayoría forjaba lazos con caballos Utaku descendientes de esa línea. Pero si una era elegida por una bendita directamente, una salvaje e indómita, eso era un signo particularmente auspicioso.
Los ojos castaños de Himari se abrieron casi tanto como sus lentes.
—Te atraparán.
—¿Y qué? —respondió Kiyora—. Si un caballo bendito me deja montarlo, entonces soy una Doncella de Batalla por tradición. Las guardianas tendrán que aceptarlo. La maestra tendrá que dejarme volver al dojo.
—¿Y qué pasará cuando los Bayushi se enteren de que la alborotadora que liberó sus caballos no será castigada? ¿Crees que eso beneficiará a los Utaku?
Kiyora vaciló. No lo había pensado. Sí, no se arrepentía de lo que había hecho, y estaba dispuesta a asumir las consecuencias. Pero ¿Qué toda su familia pudiera sufrir por sus actos? Esa idea le heló la sangre.
Quizás debía volver a casa. No todas las Utaku se convertían en Doncellas de Batalla. Podría terminar su formación en otra escuela. ¿Sería tan terrible?
El simple pensamiento la destrozaba. Era como pedirle a un pez que caminara por tierra. No, no podía ceder a la duda. Palabra y acción eran una—no podía dar marcha atrás ahora.
Himari suspiró.
—No cambiarás de opinión, ¿verdad?
Kiyora negó con la cabeza.
—Pero tú deberías regresar. No hay razón para que arriesgues tu futuro por el mío.
—¡Ahora sí que me ofendes! —Himari cruzó los brazos—. Como aprendiz de Maestra de Caballos Utaku, ¿acaso no es mi deber ayudar a emparejar jinetes con sus monturas? —Una sonrisa se dibujó en su rostro redondeado—. Aunque creo que una montura tan elegante pondrá celosos a tus otros caballos.
La bondad de Himari siempre dolía de una forma que hacía sonreír. Era una buena amiga.
—Los caballos no pertenecen a nadie —respondió—. Pero Bōzu estará celoso, sí. Tendré que asegurarle que sólo significa que nuestra pequeña manada está creciendo. —Le lanzó a Himari una mirada seria—. ¿Estás segura? Nos meteremos en problemas.
Himari tomó el catalejo.
—Como dijiste: si un miembro de mi manada tiene el valor de separarse, entonces yo sólo tengo que confiar… y seguirla.

El cielo sobre las Llanuras Utaku cambiaba de color a medida que avanzaba el día, mientras el horizonte plano se alejaba como un tapiz desplegado de musgo rosado y mijo de jaspe pálido. El silencio, sostenido incluso contra ráfagas con aroma floral, daba forma a los pensamientos de Kiyora.
Veía a sus compañeras de clase siguiendo a su maestra a través de la frontera sur del Unicornio en un viaje diplomático. Las provincias Bayushi eran rocosas y sofocantes, con poco espacio para deambular o galopar. Su anfitrión, el censor principal de la provincia, tenía caballos delgados, inquietos y nerviosos, con cascos demasiado largos por pasar tanto tiempo estabulados. Tal maltrato hacia los caballos revolvía el estómago de Kiyora.
Por suerte, esos caballos escaparon de su establo poco después de que los estudiantes se marcharan. Alguien había cortado sus ataduras y dejado las puertas abiertas. Qué curioso.
El censor principal no era tonto; sospechó de inmediato cuál de las futuras Doncellas de Batalla había liberado a los caballos. Toda la clase sería castigada, pero eso no bastaba para impedir que cosas así volvieran a ocurrir. Para preservar la diplomacia entre los Bayushi y los Utaku, había que dar un ejemplo. Incluso los caballos salvajes nacen para ser domados.
Kiyora había apretado los dedos contra el suelo iluminado por la luna del dōjō, pero no pudo aferrarse a su futuro. Su corazón se aceleró cuando su maestra le preguntó qué otra escuela preferiría. “Hay muchas formas en que una Utaku puede distinguirse”, dijo la Sensei Tetsuko, sus suaves palabras cortando hasta el hueso. “Tal vez como guardaespaldas, o…”
Kiyora corrió antes de escuchar más, descalza a través de nubes de luciérnagas y hierba alta. Si corría lo suficientemente rápido, el viento la levantaría sobre el lomo de una montura veloz que la llevaría de vuelta al último momento en que había sido feliz.
—¿Kiyora?
Ella desterró el recuerdo y se frotó el ojo. Por alguna razón, había lágrimas en él.
—¿Encontraste su rastro?
Himari habló lentamente, dándole tiempo a Kiyora para recuperarse sin avergonzarla al señalarlo.
—Los caballos se vuelven menos activos cuando la Dama Sol se retira —observó—. Parece que la Manada Bendita no es la excepción. Están cerca. Pero una vez que crucemos esa colina, no habrá dónde ocultarse de los guardianes —agregó Himari—. Así que, ¿exactamente qué planeas hacer?
En verdad, no había ningún plan. Kiyora estuvo a punto de decirlo, pero se detuvo ante un aroma familiar.
—¿Eso es humo?
Himari olfateó y luego se alarmó.
En la cima de la colina, contemplaron una pesadilla. Un muro de fuego bloqueaba la retirada de la Manada Bendita, y los caballos galopaban en círculos entre figuras armadas. Bandidos. Los guardianes luchaban valientemente, pero estaban en desventaja y eran menos que antes.
El calor creció en el pecho de Kiyora. ¿Quién se atrevía a intentar cazar a la Manada Bendita? ¡Que osadía!
Himari frunció el ceño.
—Deberíamos buscar ayuda.
Kiyora la miró a los ojos.
—Estamos desarmados —dijo Himari—. Ni siquiera somos graduadas.
Kiyora no dijo nada.
Himari suspiró.
—Está bien.
Desenroscó las lentes de su catalejo y lo blandió como una porra. Kiyora se recogió las mangas. Luego, ambas descendieron hacia el peligro.
Kiyora llegó al pie de la pendiente y corrió hacia la primera figura que reconoció. La Guardiana Tomé estaba agazapada, con su naginata lista. Su caballo había desaparecido, con suerte lejos de allí. Dos bandidos la amenazaban: uno con un arco, otro con dos hachas.
Los ojos de Tomé se posaron en Kiyora; su sorpresa dio paso a la determinación. Lanzó su arma, cayendo con el movimiento. La naginata se clavó en el suelo, al alcance de Kiyora.
Los bandidos se voltearon y se quedaron helados.
Kiyora aferró el mango y lo arrancó. ¿Quién debía morir primero?
El arquero. Cruzó el espacio y apuntó a su cuello.
Una flecha se deslizó del arco. Un dolor agudo estalló en el muslo de Kiyora, pero esto solo pareció hacerla más fuerte, el mundo más enfocado.
Clavó la hoja. Un chorro de sangre cálida salpicó su mejilla. El arquero cayó.
Giró, con la naginata en guardia. El segundo bandido ya estaba sobre ella. Dos hachazos partieron el asta del arma. Parpadeó al ver el arma dividida entre sus manos.
¿Y ahora qué?
La respuesta, al parecer, fue clavar el asta rota en su garganta.
Él pataleó y cayó, gorgoteando. Su pie le sacó el aire del cuerpo.
¡Levántate!, gritó su mente más rápido que su cuerpo.
Él se recuperó primero. Su hacha brilló en lo alto.
Ninguno vio al caballo hasta que fue demasiado tarde. Cayó, destrozado bajo las pezuñas que lo pisotearon, y no se movió más.
Kiyora se puso de pie y siguió con la mirada a la yegua. Su pelaje brillaba con un tono dorado. Blanca, el color de la muerte.
Su mente giró con el reconocimiento.
—¡Eres tú!
Tres bandidos más soltaron gritos de batalla. Uno lanzó una cuerda al cuello del caballo, mientras los otros se dirigieron a Kiyora. Ella se lanzó sobre quien sujetaba la cuerda, lo tiró al suelo y le enrolló la soga alrededor del cuello. Como si lo comprendiera, el caballo tiró con fuerza. La columna del hombre sonó como fideos secos rompiéndose. Quedó inerte.
Kiyora se volvió hacia el siguiente oponente. Había lanzado un hacha hacia ella, y vio cómo giraba, aparentemente en cámara lenta, hacia su rostro.
La yegua dio una coz, desviando el hacha fuera de su trayectoria y hacia el pecho del tercer bandido.
Un mango de espada sobresalía del cuerpo. Kiyora la desenvainó, cruzó hacia el último bandido y atacó. El viento esparció su sangre como pétalos de cerezo.
Giró, con el rostro ensangrentado, buscando a otro enemigo. Se topó con la mirada de un bandido más, que empuñaba una gran hacha.
Él la soltó y huyó.
Tal vez otra persona lo habría perseguido, pero Kiyora no veía sentido en derramar más sangre.
Sangre. Había mucha, ¿no? Miró sus manos, su kimono. Empapados y rojos. Y una flecha sobresalía de su hakama. Entonces, ¿por qué no sentía dolor?
Un roce cálido contra su costado. La yegua parecía inspeccionar sus heridas. Su corazón se aceleró. ¡Un caballo bendito estaba justo a su lado! Podía extender la mano y acariciarle la cabeza si quería…
La yegua resopló y señaló con el hocico hacia Tomé.
Cierto. Kiyora se arrodilló junto a ella.
—¿Estás bien?
—Me rompí la pierna —logró decir Tomé—. Esos malditos Asesinos del Bosque nos tendieron una emboscada. —Esbozó una sonrisa—. Parece que te debemos una, a ti y a tu amiga.
Himari. ¿Dónde estaba Himari?
Kiyora la encontró tendida entre dos bandidos caídos. Sangre brotaba de una herida en su hombro. Sus lentes habían desaparecido, reemplazadas por un corte delgado en la nariz. El pánico helado se filtró por sus huesos mientras Kiyora presionaba una oreja contra su pecho. Latidos suaves y débiles.
Hay demasiada sangre, pensó Kiyora mientras intentaba desesperadamente detener la hemorragia. Es culpa mía.
Ya no le importaba si era digna de ser una Doncella de Batalla. De hecho, sabía que no lo era. Su ambición, su desesperación por probar su valía, las había llevado hasta aquí. Ni siquiera había estado al lado de Himari cuando cayó. ¿Qué clase de amiga hacía eso?
Nada más importaba ahora —ni los problemas en los que Kiyora estaba, ni la creciente mancha roja en su propia ropa— más que poner a salvo a Himari.
A poca distancia, la yegua blanca observaba.
Un caballo bendito podía llevar hasta tres jinetes. Y eran veloces.
Pero solo aceptaban a los dignos. Kiyora sabía que no lo era.
¡Pero no podía quedarse sentada mientras Himari se desangraba! Luchando contra las lágrimas, Kiyora se inclinó ante la alta yegua. El movimiento desgarró algo dentro de ella, provocando un nuevo dolor y calor, pero lo ignoró.
—¿Puedes entenderme? —dijo, el rostro ardiendo—. Necesito tu ayuda. Sé que no soy digna. Soy una tonta egoísta que creyó que el mundo le debía algo. Ya no voy a aferrarme a eso, si tan solo…
Como lluvia, las lágrimas cayeron sobre sus rodillas. Hundió la frente en la tierra.
—¡Por favor, salva a Himari! Llévala de regreso al Castillo de las Doncellas de Batalla. Sé que es detestable permitir que seres tan insignificantes y miopes como nosotras suban a tu lomo. Pero Himari es amiga de todos los caballos. Tiene un futuro esperando —seres queridos y sueños aún por vivir. Por favor, te lo ruego, yo…
Una brisa acarició su rostro. No, una respiración. Un resoplido.
Kiyora levantó la vista hacia el rostro estrecho de la yegua que se alzaba ante ella. Ojos negros y calmos, como un espejo del vacío, reflejaban el rostro cubierto de lágrimas de Kiyora. Había resolución tranquila en su mirada. Olía a tierra mojada y citronela.
Y estaba arrodillada. Vaya, uno podría simplemente subir a su lomo…
Kiyora contuvo un aliento asombrado. Estaba alucinando, ¿verdad? Esto no podía significar lo que ella creía.
Tomé jadeó desde el suelo.
—Heavenstep —susurró—. Nunca pensé vivir para verla elegir a una Doncella de Batalla.
Un trueno recorrió el cuerpo de Kiyora, llenándola de nueva fuerza. Doncella de Batalla. Sí. Eso era. Siempre lo fue. Esta siempre había sido su manada; solo le había tomado toda una vida encontrarla.
Sopló suavemente hacia el rostro de su nueva montura, luego apoyó la frente contra su hocico.
—Gracias —susurró.
Heavenstep no vaciló cuando Kiyora montó, luego alzó a Himari y la apoyó contra su espalda. Así, técnicamente, Himari no era la jinete. Heavenstep pareció estar de acuerdo, pues se alzó y no las sacudió. El peso de Himari provocó un nuevo estallido de dolor, pero Kiyora lo soportó.
—¡Enviaré ayuda! —gritó Kiyora hacia una Tomé atónita.
Y entonces galopaban —tronaban— contra los vientos y sobre musgo rosado y orquídeas de campana. El pulso de Kiyora se estremecía al ritmo del corazón de Heavenstep.
—¿Estamos volando? —susurró Himari, débilmente.
La visión de Kiyora se nubló con lágrimas.
—Sí —dijo, entrelazando los dedos con los de Himari, abrazada al cuello de Heavenstep—. Estamos volando a casa.

Las defensas del Castillo de las Doncellas de Batalla, que habían rechazado a muchos atacantes, se apartaron ante una sola yegua y sus dos jinetes sin silla. La tradición dictaba que los caballos benditos fueran tratados como invitados distinguidos, y muchos rostros asombrados se reunieron mientras entraban al patio.
Ninguno tan asombrado como Utaku Tetsuko al contemplar a su alumna extraviada, con la mejilla apoyada en la crin de su corcel bendito, y la desaparecida Utaku no Hyuga Himari colapsada contra su espalda. La yegua, imperturbable, trotó hacia Tetsuko y la miró con las orejas hacia adelante. Como si dijera: “Creo que estas dos te pertenecen.”
“Gracias,” dijo la mujer mayor, haciendo una profunda reverencia. Contuvo su enojo —Kiyora iba montada sobre un caballo del Rebaño Bendito, y le gustara o no, eso lo cambiaba todo.
Himari gimió al ser bajada al suelo. “Bandidos…” murmuró. “Envíen ayuda…”
Después de unas explicaciones entrecortadas, llevaron a Himari con el sanador. Tetsuko hizo una señal a sus samuráis para que llamaran a sus corceles. Se alzó un coro de silbidos, seguido por el trueno de cascos. Ahora era un asunto para las Doncellas de Batalla. Los Asesinos del Bosque lamentarían su osadía.
Mientras los samuráis montaban, Tetsuko observó a su alumna con los brazos cruzados. Kiyora sonreía sobre su corcel, sin decir nada hasta el momento.
Muchacha testaruda, pensó Tetsuko, pero no sin cierto orgullo reacio. “Te juro, Kiyora, que tú eres la razón de mis canas. No creas que esto te librará de una reprimenda. Pero admito que, de no haber actuado con tanta impulsividad, una terrible suerte podría haber caído sobre el Rebaño Bendito.” Permitió una leve sonrisa. “No puedo ignorar la tradición. El corcel elige a su Doncella de Batalla. Para lo que vale, nunca dudé de–”
Se detuvo. Kiyora nunca era tan silenciosa. Solo entonces Tetsuko notó la mancha roja sobre el pelaje de la yegua, descendiendo desde donde la guerrera inmóvil aún se aferraba.
Los ojos de Tetsuko se suavizaron con la realización. Entonces, con delicadeza, soltó las manos sin vida de Kiyora del cuello de la yegua.
Esa noche, la campana del templo sonó tres veces.
¡Gon! “Ha muerto una Doncella de Batalla.”
¡Gon! “Logró una gran victoria mediante su sacrificio.”
¡Gon! “Murió a caballo.”
Y hasta el amanecer, no se pronunció palabra alguna en todo el Castillo de las Doncellas de Batalla. Solo reinó el silencio de las Utaku.
Excepto, tal vez, por el trueno ocasional de cascos, resonando desde más allá del horizonte.